Sermones de LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Pbro. Gustavo E. PODESTÁ
1981.Ciclo A LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ Evangelio según san Mateo Mt 2,13-15. 19-23
Después que ellos se retiraron, el Angel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle» El se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Muerto Herodes, el Angel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño» El se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese el oráculo de los profetas: Será llamado Nazoreo. SERMÓN 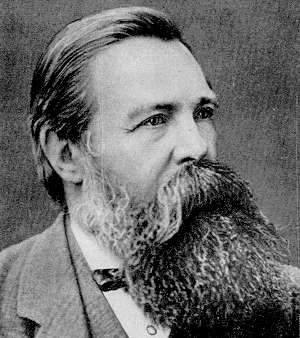
El asunto es que, con el mote de “Sagrada familia” se mofa de su antiguo maestro Bauer y sus discípulos -a quienes así moteja- que defendían que ‘la conciencia humana' era la única divinidad en que ellos creían. Esta concepción -les contesta Marx- es, en el fondo, ‘clericalismo', puesto que “suplanta al hombre individual y real por la autoconciencia o el espíritu”. Hablando de una ‘conciencia universal', sostiene Marx, se olvidan de los conflictos y alienaciones de los trabajadores explotados, y creen que pueden resolver los problemas haciendo filosofía, en lugar de embarcarse en la acción revolucionaria y la lucha de clases. Por eso, en el fondo, Marx se hace también pasible de la misma crítica que él hace a Bruno Bauer. Se olvida del hombre concreto para pensar solamente en una entelequia, una idea en el aire, que es su concepto de ‘trabajador', de ‘proletario'. Como si existiera el ser o la esencia ‘obrero' y no, antes, la esencia ‘ser humano'. Más concretamente, como si el obrero fuera obrero, antes de ser hijo o padre, hermano, o esposa o madre. Por medio de la ‘dialéctica', del ‘trabajo' -ideas que hereda de Hegel- el hombre, a diferencia del resto del reino mineral, vegetal y animal que lo precede, se ha de ‘construir' a si mismo. El hombre ha de ser su propio creador; soberana, divinamente. Pero, en la visión marxista, la sociedad no se lo permite, porque lo comprime mediante una serie de leyes, instituciones, creencias, normas morales, que someten al ser humano a conformarse con su situación, a no ponerse en movimiento, a no autocrearse. Es por ello que es necesario destruirlas en Revolución permanente. Pero como esas leyes, moral e instituciones están defendidas por la religión y se dice que provienen de Dios, por eso, antes que nada, es menester aniquilar la religión y desterrar el concepto de Dios de la mente de los hombres. Un hombre que cree en Dios, que acepta su ley, que vive moralmente, que respeta las instituciones, que se siente atado a su patria, a su familia, a su casa, no sirve para este camino de renovación, de movimiento, de creación, de dialéctica, que es la razón misma del existir del hombre nuevo. Y, en lo ‘político-religioso', la destrucción de todo valor, de todo arraigo patriótico –si no sirve circunstancialmente a la dialéctica-, de todo valor moral, de toda sumisión trascendente.
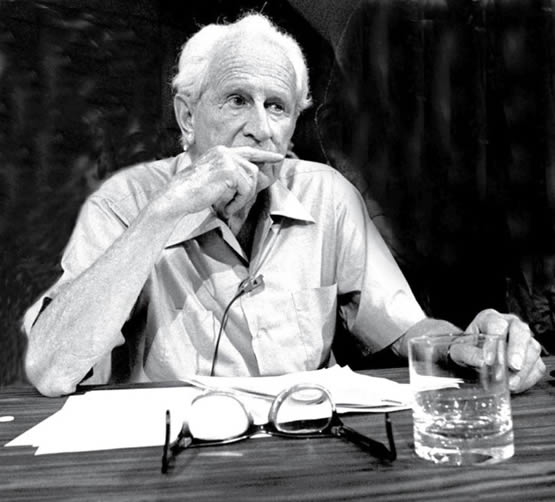
Todo es utilizable y descartable, aún las personas. Por eso dice Marcuse que el consumismo ‘proletariza' tanto como la miseria. Termina por suprimir todo valor y convertir al hombre en un ente dispuesto constantemente al cambio y, por tanto, revolucionario en potencia. Por eso estaba contento Marx cuando el capitalismo hacía trabajar en las fábricas a mujeres y niños y los alejaba del hogar. “La gran industria -escribe en “El Capital”- por el lugar decisivo que asigna a las mujeres, a los adolescentes y a los niños en los procesos de producción y fuera de la esfera familiar, presta nueva base a la Revolución.” “Es del sistema industrial -continúa- que ha salido el germen de la educación del futuro. No es la antigua familia con su preocupación por los suyos, la que nos va a formar el hombre nuevo de la sociedad revolucionaria. Lo que nos va a formar al hombre nuevo son los centros de juego, jardines de infantes, preescolar, guardería y hogares comunes y tantas otras obras donde el niño pasará la mayor parte de su jornada, fuera de la influencia nefasta de la familia”. Marx se dio cuenta de que su proletario absoluto, desarraigado total, no existiría mientras mantuviera aún los vínculos familiares. Sabía que en la familia es donde el ser humano aprende a respetar la ley, a ubicarse en la sociedad, a creer en los grandes valores, en última instancia, a afincarse, religarse y amar. No hay más remedio pues que destruirla. Poco a poco. Al principio, combatir, al menos, la familia numerosa. Lanzar hijos únicos, sin lazos fraternos, sin ligaduras ni apoyos, al caos de las grandes ciudades. Pervertir las condiciones económicas de modo de obligar a la mujer a trabajar fuera de casa; o proponer este trabajo como ‘liberación femenina'. Rebajar las exigencias del amor a mera apetencia sexual consumística, incapaz de estabilizarse en matrimonio. Desviar el objetivo del amor interpersonal y de la creación de una familia como fin primario de la vida, hacia objetivos puramente económicos o de ‘status', imposibilitando así la estabilización del corazón humano y transformándolo en fuerza revolucionaria. Introducir la dialéctica padres contra hijos, minando así por la base todo concepto de autoridad, de magisterio –maestros contra alumnos, policías contra civiles, jueces contra ciudadanos, ¡Dios contra el hombre!-. Arrojar cada vez más la formación de los hijos en manos de institutos controlados por el Estado cada vez a edad más temprana. Despojar de esa tarea plenificante y necesaria al padre y a la madre; envenenar el ambiente moral a través del cine, la televisión, la literatura, burlándose de la familia y el amor; arrojando a las parejas a la aventura de una convivencia sin protección ni normas, sin fines verdaderamente humanos, desguarnecidas; sin diferenciar el amor indisoluble de los devaneos fugaces engendradores de hijos huérfanos, nueva fuerza para la Revolución destructora del hombre. La Iglesia es bien consciente de que defender a la familia no es solo defender una manera de vivir cualquiera, sino la única que posibilita al hombre realizarse como tal. La única que le permite alcanzar la felicidad relativa apaz de ser alcanzada en este mundo y -arraigado a los suyos y a través de los suyos- a la Patria y a Dios. Ella es el privilegiado camino, para la mayoría, de su encuentro definitivo con la eterna felicidad. Nosotros, por nuestra parte, sabemos más que él. Si Dios y Cristo han de reinar en nuestra patria -y por eso justamente permanecer como Patria- y para que no triunfe la Revolución marxista, debemos defender, a toda costa, a la familia. Jesús, José y María nos ayuden en la empresa. |
