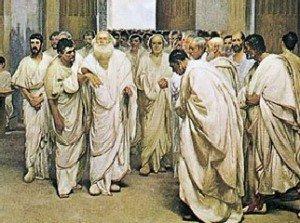S. TH. D., Prof. Ordinario de la Facultad de Teología de la UCA. Buenos Aires.
Conmemoración de todos los fieles difuntos 2 de noviembre de 1980 C El luminoso día de hoy en realidad no parece demasiado propicio para hablar de los muertos. Hubiera sido más adecuada una jornada de frio y de lluvia, con un poco de neblina. Así aparecen, al menos, siempre, los entierros y cementerios de Bergman o Fellini. (Alguno de River se habrá ahora preparado para oírme hablar de los muertos; pero eso solo servirá para alegrar a los de Boca.) De todos modos, en realidad, los muertos no existen. Dichosamente para muchos; lamentablemente para otros. “La vida no termina, se transforma” Y, en realidad, hoy no es el ‘día de los muertos'; sino, como le llama la liturgia, el ‘día de todos los fieles difuntos'. Y ‘difunto' no quiere decir simplemente ‘muerto', sino que tiene un significado mucho más preciso. Viene del verbo latino ‘ fungere' , que significa ‘desempeñar un cargo', cumplir una misión, un oficio. De allí nuestro término ‘función'. El prefijo ‘ de' , agregado a ‘función', significa, en este caso, ‘acabamiento', ‘cumplimiento', ‘totalidad', ‘perfección. El‘ de - functus' -o ‘difunto' en castellano, es el que ha llevado a cabo, desempeñado totalmente su misión. Al que, en Roma, había cumplido toda la carrera y había llegado a su más alto cargo honorífico, los latinos lo llamaban ‘defunctus honoribus'. Al que terminaba indemne su carrera militar: ‘defunctus periculis'. ‘El que ha sorteado todos los peligros'. Ahora gozan de su situación obtenida
De eso habla la Iglesia cuando se refiere a los difuntos: de aquellos que han terminado, acabado, perfeccionado su actuación y ya no pueden actuar más como hombres terrenos. Han alcanzado su tope. La oportunidad de llegar a puestos más altos ya está cerrada. ‘Muerto' tiene toda la connotación de la muerte biológica: punto final, después de lo cual ya no hay nada más. Como muere el perro o la vaca. ‘Difunto', en cambio, el que, después de haber desempeñado cumplidamente una función, ahora se dispone a gozar o amargarse -como la mayoría de nuestros jubilados- del estado que ha conseguido 
Pero ¿por qué hoy toda la Iglesia reza especialmente por los difuntos si es verdad que ellos ya han comprometido sin vuelta atrás posible su situación? Si están en el infierno, nada podemos hacer por ellos. Si en el cielo, no nos necesitan. Claro, uno podría contestar: “lo que pasa es que Dios puede haber dado gracias a los difuntos, mientras estaban aún vivos, en previsión de las oraciones que, después, nosotros haríamos por ellos. Al fin y al cabo Dios está fuera de todo tiempo”. Y está bien. Se puede rezar legítimamente porque Dios haya dado la gracia de convertirse en el último instante a tal persona de la cual tenemos serias dudas sobre su estado en el momento de morir. Pero esta explicación no basta. La Iglesia ha siempre enseñado que es bueno rezar por los difuntos, aún por los que han muerto en gracia de Dios para ayudarlos a superar un misteriosos estado intermedio, entre la vida terrena y el cielo, llamado ‘purgatorio'. Si yo hubiera sido un predicador del siglo pasado podría aprovechar las primeras quemaduras que ciertamente habrá producido el sol de este fin de semana en quienes, después de tantos sábados y domingos nublados, han expuesto en demasía su blanca epidermis invernal a los rayos de Apolo. El ‘purgatorio' solía ser descripto como una especie de fogoso infierno transitorio, lleno de castigos con las cuales se pagaban, crepitando, los pecados perdonados pero no satisfechos. El término alemán para designar el purgatorio conserva esta imagen: “ Fegefeuer ”, literalmente ‘fuego purificatorio'.
Stiftskirche de Altenmarkt an der Alz Pero todas esas imágenes en realidad pertenecen al folklore pedagógico de una verdad dogmática que es mucho más cauta en su afirmación. El dogma sobre la existencia del purgatorio, tal cual definido por el concilio de Florencia y, luego, de Trento , no dice más que lo siguiente: “los difuntos que mueren en gracia de Dios, si no han eliminado totalmente las secuelas de sus pecados, han de ser purificados”. “A esta purificación, de alguna manera penosa, pueden ayudar las oraciones de los fieles”. Todo lo demás es hipótesis y, en muchos casos, burda imaginería y, aún motivo de lucro, todo ello reprobado severamente por el mismo Concilio de Trento. Empezando por el lugar. Si no hay cuerpo no puede haber ubicación. Desde la disolución de lo corporal el hombre no volverá a estar ‘situado' hasta la Resurrección. El purgatorio pues no está en ninguna parte. Tampoco en el tiempo. Hablar de días o de años de purgatorio es otro disparate (1). El tiempo también es propio de la materia. El hombre solo puede tener sensación del tiempo y del transcurrir en cuanto es corpóreo. El alma, en la doctrina tomista, no está ‘esperando' la resurrección como flotando en un tiempo y un espacio etéreo. Los que murieron hace mil años no tendrán que esperar más para su resurrección que los que mueren ahora o dentro de un millón de años. Por supuesto que, si no hay cuerpo, menos puede haber fuego, al menos tal cual nosotros lo entendemos. ¿Y entonces? Y, hay que hablar más bien de un ‘estado', no de un lugar o de un determinado tiempo. Quizá de un instante o una transformación cualificado no por su ‘duración' sino más bien por su ‘intensidad'. Pero ¿de qué se trata? ¿De una venganza póstuma de Dios, para que ninguna maldad quede sin pagar? ¿Un acto de justicia? Y no Si se trata de justicia, todo lo ha pagado Cristo en la Cruz y, en todo caso, los méritos adquiridos libremente en esta vida. No. Purgatorio, viene de ‘purgar', purificar –de allí viene su asociación simbólica con el fuego, que en la antigüedad era lo que todo purificaba- Y es esto de la purificación lo que hay que intentar comprender si se quiere intuir algo de lo que significa el purgatorio. Es necesario entenderlo a partir del misterio de la Gracia, de la cual tantas veces hemos hablado. Repito. Dios nos llama, más allá de nuestra naturaleza humana, a participar de lo divino. Lo que se nos promete no es un paraíso a lo Miami Beach, una felicidad a nuestra medida, sino a la medida infinita de Dios. De allí el misterio de la Cruz. Si aceptamos la maravillosa oferta de Dios de hacernos semejantes a Él y gozar de Su felicidad ‘sobre' humana, tenemos que renunciar, morir a lo humano. Porque Cristo acepta morir en la Cruz como hombre, por eso resucita como Señor, y ‘sublima'. ‘asciende' todo lo que hay en él de humano. Ser cristianos es aceptar esta dialéctica de muerte y de resurrección. No es solamente ‘portarse bien'; ‘cumplir' los mandamientos. No es solamente seguir una receta de bienestar moral. Es, sobre todo, renunciar a nuestra manera de ver las cosas y de regir humanoidemente nuestras vidas, para aceptar el querer sobrehumano de Dios y transitar sus oscuros senderos. Pero esto no se hace sin terribles desgarramientos interiores. ¿Quién no ha experimentado dramáticamente en sí mismo, cuando quiere ser auténtico cristiano, la lucha y división interior entre lo que me pide Cristo, mi nueva condición de bautizado, y lo que me solicita lo humano, cuando no lo meramente sensible? ¿Quién puede decir que es totalmente dócil a las mociones del espíritu de Cristo y no hay nada en él de hombre viejo, de egoísta, de carnal, que pugne por defender sus fueros, haciendo de la vida cristiana una constante ‘agonía', lucha? Un tratar de servir a dos señores. Un estar tironeado, por un lado, por nuestra fe y, por el otro, por nuestros razonamientos humanos y nuestras ganas de afirmarnos en este mundo? Quizá el santo, al final de su vida, cuando en la renuncia cotidiana se ha negado sistemáticamente así mismo y a través de las noches oscuras de los sentidos y del espíritu se ha hecho todo él afirmación pura de Dios, en perfecta docilidad a su querer divino, en total ofrenda de sí mismo, quizá él, puede decirse que sea ‘puro' y no necesita enderezar nada de sí mismo hacia Dios. Todo él ha sido transformado en un puro amor de Dios y muerte de sí mismo. Pero ¡nosotros! Que, sí, quizá estamos en gracia de Dios y no lo rechazamos, pero ¡cuántos apegos, cuántos desórdenes, cuántas tensiones, cuántas cosas en nosotros que no son totalmente de Dios! ¡cuánto hay en nosotros, pues, acostumbrado y deseoso de los goces groseros de la carne o los limitados de lo humano, incapaz por ello de gozar de la maravilla de Dios! Todo eso tiene que enderezarse, ha de rectificarse dolorosamente, para poder abrirse a la felicidad encandilante de Dios. Nuestros débiles ojos, así como están, apegados a la palidez de lo terreno, no pueden mirar a la Luz. Por eso el Purgatorio es algo así como la plenitud de la muerte. Lo que falta para cumplir el llamado de Cristo de negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirlo. Hundirse finalmente en el abismo de la noche, de la casi nada, para que ninguna rémora impida el éxtasis, que se hará sempiterno, hacia ‘El que es'. Parte infinitesimal, solo de cada uno, del infierno de todos los pecados del mundo al cual descendió Cristo. Aniquilación de todas aquellas tendencias desviadas hacia lo crasamente humano que nos dejaron como hábito nuestros pecados. El enderezarse crujiente de nuestras vértebras hacia las alturas. El adaptarse doloroso de nuestras retinas a la Luz. El parto doloroso del que, apegado a la calidez de la matriz terrena, se resiste a abandonarla para surgir como hombre definitivo al verdadero Vivir.  ¿Cómo no habría la Iglesia, en sus oraciones, de tratar de acompañar a estos hermanos y fortalecerlos en los dolores de parto de su renacer? ¿en el sufrir de esta extemporánea dilación? ¿en el horror, quizá, de esta atenuada pizca de infierno? Eso es lo que hacemos hoy, el ‘Día de los Fieles Difuntos'. Y eso es lo que haremos cuantas veces aplicamos a nuestros seres queridos ya idos de este aquende, los tesoros de las Indulgencias, y, sobre todo, la fuerza del sacrificio de la Cruz, en la cual Cristo, zambullido en el pavor de los infiernos, nos ayuda a superar cualquier prueba y a ascender triunfante a la gloria de la Resurrección. 1- Cuando otrora, antes de la reforma de Pablo VI, se hablaba de días o años de indulgencia se hacía referencia a los días penitenciales de la antigüedad y sus ignotas equivalencias en el más allá. |