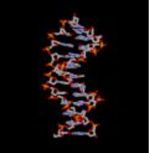Sermones de ADVIENTO
Pbro. Gustavo E. PODESTÁ
2005. Ciclo B 1º DOMINGO DE ADVIENTO Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 33-37 En esto de pensar sermones cada domingo, uno tiende a volverse rutinario y repetitivo. A veces con tan poca originalidad que hoy no se me ha ocurrido otra cosa que volver a un personaje detestable al cual no hace mucho he hecho referencia, y lo mejor que podría hacer, es ni mencionarlo, dada su intrascendencia. Lo malo es que, lo que suele ser en sí intrascendente y de poca monta, el mundo mediático es capaz de darle una realidad virtual que no posee en el mundo real y, al revés, a lo que es entitativamente importante hacerlo desaparecer de la virtualidad mediática, que, por otro lado, es, para gran parte de la gente, tele y digitalmente dirigida, lo único que existe.
Pues bien: caigo conscientemente en el bajo recurso de referirme otra vez a José Saramago. De Saramago ya hemos hablado, premio innoble o Nobel de literatura de 1998. Explicable dada su temprana adhesión al Partido Comunista Portugués y a la alianza con su última mujer Pilar del Rio, jefa de una poderosa familia barcelonesa de editores que, a su vez, se ocupa de traducir su mal portugués a un peor castellano. De su portugués tengo noticias por terceros; de su castellano por masoquismo propio. 
Vds. saben que uno de los grandes méritos de Don José es escribir extensas oraciones, usando puntuación arbitraria, sin delimitar los diálogos. Crea "oraciones" de más de una página de longitud mediante el uso de comas donde otros autores hubiesen usado puntos; muchos de sus parágrafos tan largos como los capítulos de un libro común. En esto, con mucho más chispa, le han precedido unos cuantos escritores, entre ellos algún talentoso autor argentino. En Saramago no hay chispa, no hay originalidad, hay abuso de lugares comunes, no hay imágenes de esas que dejan pensando. y, para embarrarla del todo, se dice gran admirador del presidente Kirchner. En fin, queda claro que ni me gusta, ni lo recomiendo. 
Pero se da el caso que su última novela, ampliamente publicitada, se llama "Las intermitencias de la muerte" y pretende ser una reflexión graciosa sobre ésta; es decir, de alguna manera, sobre nuestro evangelio de hoy. 
El tema central de su argumento no es original -nostálgicamente pensemos en la magistral obra de Gustave Thibon, Seréis como dioses-. Se trata de que, en un país 'inubicado', la muerte decide cesar su labor y, de un día para otro, nadie muere. Gobierno, geriátricos, sanatorios, empresas fúnebres, economía, entran en crisis. Se arma una organización mafiosa que, por precios módicos, se dedica a llevar a los moribundos y ancianos más allá de las fronteras donde todavía la muerte impera. Hay algún diálogo con un Cardenal con las correspondientes mofas de Saramago a la doctrina de la Iglesia torpemente caricaturizada. Hay, sin ninguna sal intelectual, negaciones a la posibilidad de la existencia de Dios. Hay, digamos, poca cosa. 
Hasta allí uno podía seguir a Saramago simplemente desde los comentarios que salieron en los suplementos literarios de los diversos diarios que tuve a mi alcance - La Nación , Clarín, Pag. 12-, pero, de la segunda parte de su libro nadie decía nada. Hasta que encontré un comentarista que afirmaba que 'los que han leído la segunda parte encuentran que es mejor que la primera', con lo cual llegué a la conclusión que ninguno de los periodistas especializados que había estado consultando había leído esta famosa segunda parte. No tuve más remedio que comprar el indigesto volumen y leerlo, anteanoche, yo mismo. 
El planteo en realidad era más interesante que el de la primera parte. Dado que la muerte, con su cese de actividades en el no mencionado país, había causado tantos desbarajustes, arrepentida, vuelve a lo de antes. Pero ahora, vaya a saber por qué, se le ocurre la idea de mandar el anticipo de su visita, siete días antes, por correo, en un sobre violeta. De modo que todo aquel destinado a ser limpiado por la guadaña lo sabe de antemano, de manera que puede arreglar sus asuntos, poner en orden sus papeles, reconciliarse con el primo, confesarse, -con lo cual
El asunto daba para más, pero Saramago lo despacha en pocas páginas y se mete, en cambio, en un tema empalagoso, tratado con poquísimo genio, entrando en temas que han llegado a ser sublimes en plumas como la de Schopenhauer, Rilke o Hofmannsthal, vertidas genialmente en música por Wagner, pero que Saramago abochorna en prosa y pensar de pobre envergadura. Resulta que una carta violeta es invariablemente rechazada por su destinatario, a pesar de que la muerte la expide una y otra vez. Intrigada, investiga y descubre que se trata de un violonchelista mediocre integrante de una orquesta. Algo quiere decir allí Saramago sobre el poder de la música pero que no se alcanza a entender. La cuestión es que la muerte se interesa por el músico no tan muchacho -tiene cincuenta años- sigue sus pasos, toma el cuerpo de una atractiva mujer, ambos se enamoran, se acuestan y, desde ese día, la muerte deja definitivamente de trabajar. Algo que ver, supongo, con la victoria del amor sobre la muerte, pero degradado al máximo, al nivel del izquierdoso y verde viejo Saramago. 
Que la muerte no avisa con una carta violeta -sí quizá con otros signos más o menos previsibles, pero no tan exactos- nos lo dice en cambio nuestro evangelio de hoy. Con la diferencia de que, para el autor sagrado, la muerte no es el fin natural que, desde abajo y adentro, con su guadaña, confirmaría en el absurdo una vida sin sentido cuyo único objetivo sería agotarse en sí misma, o en una yacija de dormitorio desprolijo; sino que es irrumpida por un Alguien que llega desde arriba y de afuera y al cual hay que esperar activamente, haciendo, disfrutando y combatiendo, en este tiempo lleno de sentido. Tiempo y vida creada precisamente para dicho encuentro y que es importante vivir en actitud lúcida, alegre, servicial, sin absurdas somnolencias, sin depresiones, sin agotamientos, con ganas siempre de vivir y de luchar en fe, esperanza y caridad. Saramago no se da cuenta de que la gran pregunta del hombre no es sobre el hecho inevitable de la muerte. Sino el mucho más interesante y enigmático hecho de la vida. Porque la cuestión es que no existe la menor duda sobre lo absolutamente necesario e inevitable de la muerte. Esa muerte que, en las programaciones genéticas, entra como un componente necesario para la evolución y renovación de las especies, la selección de los mejores, la supervivencia de los más aptos o, según la teoría de Richard Dawkins, discípulo de Wilson y su sociobiología, el triunfo y perennidad de "El gen egoísta". No: la muerte es perfectamente lógica, explicable y -una vez allí la vida, al menos la vida biológica- coherente. No necesita explicación, porque más allá de su realidad contundente la tiene en nuestras programaciones evolutivas y ancestrales. 
En realidad lo que no tiene mayor explicación en sí misma es la vida. Si uno estuviera en papel de metafísico tendría que afirmar que lo que no tiene explicación es el ser. "¿Por qué el ser y no la nada?" como preguntaba Heidegger "¿por qué las cosas, el universo, existen, cuando sería mucho más lógico que no hubieran existido, cuando podrían perfectamente no haber existido?" 
Pero como hoy no queremos hacer metafísica: la pregunta es más sencilla: ¿por qué esta nube de protones, electrones, neutrones, unidos en átomos, átomos ensamblados en moléculas, moléculas articuladas lábilmente en órganos, órganos asociados en este organismo y todo precedido conscientemente por este cerebro que soy yo, existe? ¿Por qué? No solo la pregunta metafísica de Heidegger, sino la matemática del cálculo de posibilidades. ¿Qué cosa más improbable, inestable y extraña que esta nube de átomos, que -según los biólogos- se renuevan totalmente cada cinco años en lo que llamo groseramente mi cuerpo, -en el fondo, casi puro vacío entrecruzado por líneas de energía cuántica u ondulatoria-, que conforma misteriosa materia surgida en la noche de los tiempos, cada uno de mis elementos forjados en hornos ya extinguidos de estrellas que lucieron hace miles de millones de años? ¿Cómo se ha juntado toda esta nube polvorienta, y organizado sobre este pequeño planeta tierra perdido en la inmensidad del cosmos y transformado en mi yo pensante, sufriente, amante? 
Eso necesita explicación o, por lo menos, eso es lo que debería suscitar mi admiración, mi pasmo, mi extrañeza, no el prosaico acontecimiento de la muerte. Lo radicalmente admirable es que quienes no tenemos fundamento en nosotros mismos existamos. Que en la infinitésima posibilidad de ser que supone la existencia humana, de la casi infinita variedad de posibilidades que supone mi constitución atómica y genética, haya surgido precisamente yo, cuando ni siquiera mis padres me eligieron y hubieran aceptado perfectamente cualquier otro (u otra) en lugar de mí. ¡Pobre Gustavito que se hubiera quedado sin existir! Y sin embargo existo; y todos y cada uno de los que estamos en este lugar, en contra de la prepotencia de las matemáticas y del cálculo de probabilidades; aquí estamos en nuestra única personal, concreta, exclusiva y, desde que nacemos, no intercambiable existencia.
La muerte nos resulta extraña solamente porque hemos naturalizado la vida, reduciéndola a una evidencia, cuando es todo lo menos que evidente. Sorprendente que el hombre se sorprenda de morir, cuando su sorpresa incesante tendría que recaer sobre el hecho mismo de vivir. Que siendo sin merecer ser, que pudiendo no existir existamos, que, más aún, seamos, normalmente desperdiciando el lugar que ocupamos, no puede deberse sino a Alguien que así me ha planeado y amado, sostiene con su amor mi continuamente renovada nube de átomos, y no tiene ningún propósito de que el ventarrón de la muerte me disperse otra vez en polvo, en tierra, navegando en un planeta atrapado por la gravedad de una estrella destinada a apagarse, como se apagarán, una a una, todas las lámparas del cosmos, estériles de lumbre, ateridas de frío. Pero Dios nos ha dotado a la vez de saber y de ignorancia; de conocimiento y de incertidumbre; de saber sobre la muerte y de ignorancia sobre su hora. "Mors certa, hora incerta", está escrito en muchos relojes de la vieja Europa. Y no se trata de ninguna amenaza, sino que la ignorancia es, en cierta manera, la condición para nuestra libertad y gozo en el mundo, a fin de que el peso de una muerte segura, al fijar su advenimiento temporal en fecha sabida de antemano, no nos arranque el gozo de vivir. Vivir, que, en su entraña, siempre reclama eternidad, precisamente porque proviene de la plenitud eterna y amorosa de Dios, y es como el prolegómeno atareado y combatiente del premio y del encuentro. Saramago, con un poco más de mollera, podría haber explotado mejor lo de la carta violeta y sus siete mensurables días. 
Pero, por otra parte, es el sentimiento anticipado de la muerte el único capaz de hacer apreciar la vida. Como el viejo dicho, que tantas cosas que valen solo brillan por su ausencia. Y lo bueno lo valoramos cuando lo perdemos. ¿Será por eso que tantas veces en la Biblia el hombre se da cuenta de que ha estado con Dios solo cuando ya ha pasado, cuando le ve la espalda, como Elías, como Moisés o como Job? A la manera de los discípulos de Emaús que solo se aperciben de que han estado con Jesús y cómo se les había inflamado con Él el alma, recién cuando Jesús, después de partirles el pan, desaparece. La noche oscura que hace que todo cante apenas despunta la madrugada. Y así, la muerte -contrariamente a lo que piensa el hombre de hoy olvidado de ella y por eso, por más que invente placeres y diversiones siempre aburrido- la muerte -digo- sirve a la permanente valoración de la vida. Es el contraste que la hace luminosa a pesar de sus adversidades y aflicciones y, la que nos hace renacer a la esperanza de una Vida sin penas, sin sombras, sin ya nunca más la muerte. Sin muerte futura, por supuesto, pero con la muerte pasada, sí, porque sin ella la Vida no sería auténtica Vida. La muerte asumida, la cruz llevada, hacen de esta vida, vida auténtica; y de la futura, resurrección dichosa, en la cual, en el mismo Cristo, como para aumentar su gozo y su gloria, permanecerán las huellas de la muerte en las cicatrices de sus manos, sus pies y su costado. 
El evangelio de hoy inaugura nuestro tiempo de Adviento y, al mismo tiempo, el inicio del año litúrgico, como para darle sentido a toda nuestra vida en él resumida. Vida valorada por la muerte, Vida que triunfará sobre ella y que será no la victoria del gen egoísta, ni la superación de nuestra cansada biología por arte de la medicina, ni el acostarse necrófilo del músico con ella, sino la llegada de Aquel -al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana; nosotros en traje de fajina y de combate, con las botas puestas-, que, vuelto de su viaje, viene a llevarnos y a hacernos partícipes de su gloria y sus trofeos. Entre ellos, como dice Pablo, el del último enemigo vencido: la muerte. |