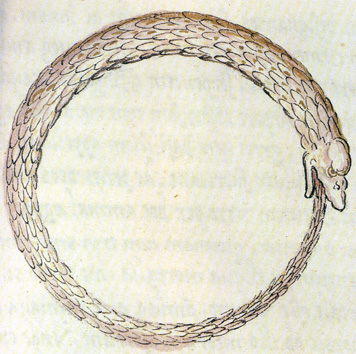Sermones de ADVIENTO
Pbro. Gustavo E. PODESTÁ
1997. Ciclo B 2º DOMINGO DE ADVIENTO Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 1-8
Principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: «Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos », así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo» . SERMÓN Si uno tuviera que describir la vida humana reduciéndola a sus rasgos esenciales, dejando de lado toda la exuberancia secundaria de detalles que caracterizan la del hombre contemporáneo y es reflejada por la novelística y el cine y simplificándola en la enumeración de aquellos hechos esenciales vividos por todos y en toda época, destacaría un puñado de acontecimientos: nacimiento, arribo a la adultez, matrimonio, paternidad, elección profesional, jubilación, enfermedades, guerras, muerte. Si representáramos sobre un papel nuestra vida como una línea de tiempo y marcáramos con rasgos transversales los acontecimientos importantes -recibirse, casarse, enfermedad grave o accidente, cambio de casa- evidentemente dos rasgos adquirirían importancia suma: el del principio y el del final. Antes y después de estos dos trazos, la nada. Una corta línea de luz, la vida, sobre un fondo de inmensa oscuridad. Y, sin embargo, excepto en la época moderna, el hombre se negó siempre a entender la muerte como un regreso a la inexistencia. Porque mirando a su alrededor veía que, a la larga, la muerte parecía incapaz de vencer a la vida. El ocaso del sol no era sino prólogo de amaneceres. El invierno, adviento de primaveras. La semilla inhumada promesa de retoños. Por eso el hombre nunca identificó al muerte con la nada, sino con el inicio de una nueva forma de vida, a través del paso -de la lucha terrible- de la muerte. Y eso no era sino experiencia de que inicio y fin, nacimiento y muerte, no solo enmarcaban el vivir humano sino que permeaban toda la dinámica de los aconteceres vitales. En el fondo todo era paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Nueva forma de vida -la postrera-, concebida de muy diversas maneras. Vuelta al flujo de lo vital o reencarnación. Lugar de sombras o paraísos. Nunca la nada. La antropología, la etnología no ha descubierto ningún pueblo en la historia de la humanidad que haya identificado la muerte con la simple y total desaparición. De tal manera que esa línea, que nosotros imaginamos, nunca es un pequeño fragmento en el vacío. Es siempre un círculo en que nacimiento y muerte se tocan. Es lo mismo la muerte que pasa a la vida, que la vida que pasa a la muerte. Pero, como en un círculo en realidad no hay ni principio ni fin, en el fondo cada trazo tiene el mismo peso, cada sección la misma importancia, cada mutación es paso de la muerte a la vida o de la vida a la muerte.
Y quizá esto obedezca a la estructura misma temporal de la existencia: el hombre no puede vivir si, de las reservas del futuro, no muere al presente en el pasado. Vivimos matando tiempo, a la manera cómo funciona el motor quemando combustible. El hecho es que este imbricarse mutuo de la vida con la muerte –y, casi diríamos, esta fecundidad vital de la muerte- hace que el hombre, desde la más remota antigüedad, haya concebido siempre todo paso de un estado a otro, de una condición anterior a otra posterior, todo tránsito, pasaje, cambio importante de la vida, como una especie de muerte y resurrección, de muerte y renacimiento. Muerte a lo antiguo, renacimiento a lo nuevo. Como estos pasos suelen ser riesgosos, peligrosos, en el mundo religioso y simbólico del hombre siempre han sido acompañados por ritos y propiciaciones. En Esparta, por ejemplo, los efebos, antes de ser admitidos al estado adulto, eran azotados hasta que les brotaba sangre, ante el altar de Artemisa. No era una prueba de valor y virilidad. Era una representación ritual de la muerte: el joven espartano moría a su condición de efebo, para renacer como adulto y como ciudadano. Este tipo de pruebas es absolutamente común a todas las culturas. Quien haya leído el libro Raíces , recordará como Kunta Kinte también debió pasar por una serie de pruebas rituales, ‘morti-ficantes', antes de ser admitido al estado de guerrero. En muchísimas culturas en estas iniciaciones a los que pasan por ellas se les cambia el nombre, para significar esta muerte y nuevo nacimiento. Cambiaban de ropa, de modales, hasta, a veces, de lenguaje. Ciertas tribus del Congo así lo hacen: olvidan amigos, buscan otros. En Indonesia hay un lenguaje para los niños y mujeres; otro para los adultos. 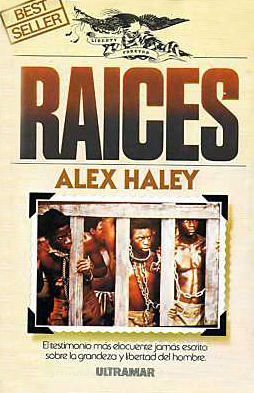
La circuncisión, por ejemplo, que aparece sobre todo entre los pueblos malayo-polinesios y semíto-hamíticos, es uno de los diversos ritos dolorosos que suelen servir de rito de pasaje, de iniciación. O, entre otros pueblos, tatuarse, limarse los dientes, taladrar el hueso de la nariz, cortarse el dedo meñique, como los ‘mandana'. Todos estos ritos garantizaban la continuación y potenciación de la vida, precisamente por la fecundidad de la muerte. Algo de esto ha quedado en nuestra propia civilización occidental. Cuando se armaba a un caballero se le daba un golpe -el espaldarazo- con la espada. Todavía hoy, en el rito de la Confirmación -el pasaje a la adultez en la vida de la fe- el obispo le pega una bofetada simbólica al confirmado eliminando ritualmente su estado infantil. Antes de los problemas con las cédulas de identidad, los registros civiles, las firmas, cuando alguien era confirmado, elegía un nuevo nombre. Lo mismo en la entrada a la vida religiosa. No sé cómo hacen ahora las carmelitas pero, en el antiguo rito benedictino, el novicio que era aceptado a la profesión solemne se tiraba al suelo entre cuatro cirios, se lo cubría con un manto simbolizando una mortaja y, luego, cambiando de habito y recibiendo nuevo nombre, era recibido por el abad y toda la comunidad como un hombre renacido. Algo de esto ha quedado incluso en el mundo profano -ya por supuesto sin significar gran cosa-: los famosos ‘manteos' cuando uno se recibe y cambia de estado; o cuando se ingresaba al colegio militar; o en la despedida de soltero. Claro, porque también el matrimonio es un cambio importante, muerte a la vida independiente de soltero y resurrección en la nueva comunidad marital y familiar. En Baviera, hasta no hace mucho tiempo, el día después de las bodas se rezaba una Misa de difuntos. Sin ironías. El asunto es que, para el hombre de siempre, todo acrecer de la existencia, todo cambio y paso, porque era una especie de muerte y nuevo nacimiento, debía ser propiciado por ritos o conjuros que, simbolizando estos pasos, los hicieran realmente fecundos. Dejar lo viejo e iniciar lo nuevo. Morir y resucitar.
Hay un rito, además de los ya señalados, muy importante, tanto que asumido por el cristianismo. Los jóvenes ‘amandeele', del África del Sur, en la ceremonia del ‘ wela' –que quiere decir ‘paso'; paso a la clase de guerreros- se metían en un rio, se sumergían largamente y, cuando volvían a salir, se les daba nuevo nombre y se les entrega las armas. Todos sabemos también de los baños hindúes en el Ganges. No es simplemente una purificación: sumergirse es morir al estado anterior, para renacer a uno nuevo. Hacia la época del NT -y quizá antes-, los rabinos, además de la circuncisión, utilizaban este rito para agregar a la comunidad a los ‘prosélitos', paganos de origen, que se hacían judíos. De tal manera que, cuando la voz sonora de Juan, hijo de Zacarías, el decimoquinto año del reinado de Tiberio, gobernando Poncio Pilato la Judea, comienza a tronar hacia las márgenes del Jordán, anunciando un bautismo de conversión, todos se dan cuenta de que se trata. Porque si lo que está pidiendo Juan es precisamente convertirse, cambiar, pasar de un estado de estupidez y superficialidad y pecado a un estado de espera, de expectación del que ha de llegar, es lógico que ese cambio se exprese a través de un rito que signifique la muerte y la vida. Si el bautismo de los rabinos incorporaba a los prosélitos al pueblo de Israel, el bautismo de Juan hace pasar, segrega, cambia y reúne al verdadero pueblo, al resto fiel de los que, renunciando al pecado, esperan la venida del Señor. Es confesión de los pecados, preparación de los caminos, esfuerzo de conversión, de muerte y de vida nueva, para ponerse en actitud de espera. Bautismo de agua, como le llama él mismo, preparatorio al bautismo mesiánico, en el Espíritu y en el Fuego, purificación suprema para la Vida nueva que traerá Jesús. Porque, como dijo Cristo, Él sería bautizado no ya con un rito cualquiera, con un espaldarazo, con un tatuaje, con un manteo, con agua tibia, con circuncisión, sino con la misma muerte“ ¡Con bautismo de muerte he de ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla!” La muerte de Cristo es el espaldarazo supremo, bautismo definitivo, rito iniciático, que le hace pasar, en fabuloso respingo, de la muerte a la Vida, de la cruz a la Gloria. Por eso el Bautismo cristiano es ya mucho más que el bautismo de Juan, o cualquier otro rito de pasaje, de cambio. No es simplemente continuación de la vida, perpetración, prolongación o crecimiento de ella en un plano meramente humano. Es el paso fabuloso, increíble, de la vida humana a la Vida Divina. Apoteosis conquistada, para él y nosotros, en el Bautismo ‘de sangre y de fuego' de Jesús y que se representa y hace eficaz en el sacramento del Bautismo. Como dice San Pablo: “¿Es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos a la gloria, así también nosotros vivamos una vida nueva ”. Los signos se multiplican en el rito: el agua, la luz que vence la tiniebla, la unción de nueva vida, el nombre, el vestido cándido … Pero hoy la Iglesia, más que nuestro Bautismo cristiano, quiere recordarnos el bautismo de Juan. El bautismo que no es pura gracia, sino que depende de nosotros, de nuestra libertad, de nuestro esfuerzo, de nuestro querer lavarnos. Bautismo que es de conversión, de cambio, de ascesis por dejar la carcoma de los vicios. Desde Pascua, el año nos ha degastado. El hombre viejo del cual no hemos sido del todo despojados ha vuelto a pujar por sus fueros. Estamos cansados del trabajo, de los estudios, de los exámenes, del tiempo que pasa. No estamos rezando bien; hemos dejado, quizá, la lectura espiritual; estamos distraídos; se ha venido abajo nuestra fibra cristiana; estamos pensando en las vacaciones, en los viajes, en las fiestas. Endebles cristianos que somos, hacia fin de año hemos dejado de luchar por lo único que vale la pena luchar, por hacernos santos. Pero Cristo está por nacer de nuevo y volverá a darte la oportunidad. Hoy Juan el Bautista te dice: “¡Prepárate!” “¡Atento, cambia, conviértete, bautízate, endereza los caminos del Señor, prepara sus senderos! Adviento es tiempo de preparación, de moderada austeridad, de penitencia. El verano se nos echa encima con su ocio, con la excitación del calor, con sus diversiones, con sus modas procaces, con su tiempo libre. Podrá ser lapso holgazán de superficialidad, de tentaciones, de pecados. Podrá ser tiempo de legítimo descanso, de encuentro con la familia y los amigos, con los libros, con la naturaleza, con Dios. Una buena preparación en este Adviento, antes de la Navidad, podrá ser condición de que el nacimiento de Jesús sea para nosotros el comienzo de un verano –y por tanto de un año- verdaderamente cristiano. A eso nos llama hoy el Bautista: a prepararnos, a convertirnos, a morir para vivir, a bautizarnos. Que ya María ha intercambiado sonrisas con la cigüeña que nos traerá a Jesús. |