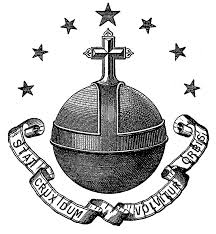1974. Ciclo C
12º Domingo durante el año
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 9, 18-24
Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos le respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado» «Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo?» Pedro, tomando la palabra, respondió: «Tú eres el Mesías de Dios» Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. «El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día» Después dijo a todos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará».
SERMÓN
Una de las palabras mágicas e indiscutibles de nuestra sociedad contemporánea es el término ‘moderno’. Moderno es un adjetivo fascinante, definitorio. Si algo se pondera como ‘moderno’ es, automáticamente, bueno, óptimo, digno de estimación, plausible. “Ambiente de ‘confort moderno’”; “ejecutivo dinámico y moderno”, “madre moderna”, “chica moderna”, “viejo moderno”, “monja moderna”, “sacerdote moderno”. ¿Quién no quiere ser hoy en día moderno? ¿Qué injuria más vergonzosa puede hacérsenos que la de calificarnos de antiguos, o antiguados o retrógrados? “Mamá ¡cómo no voy a poder volver a las cuatro de la mañana: no seas anticuada!”
Y henos aquí, todos, veloces y precipitadamente, jóvenes y viejos, pobres y ricos, cultos e incultos, laicos y religiosos, con los faldones arremangados corriendo detrás del tren burlón del progreso, del último grito, del último peinado, de la última manera de vestirse o expresarse, de la última novela, de la última doctrina, de la última novedad, de la última moda. Cualquier cosa con tal de escapar al mote ultrajante de ‘anticuado’. Cualquier cosa con tal de no quedar atrás, de ser superados, de que se no señale entre cuchicheos y sonrisas.
Pero, señores, detengámonos, aunque más no sea un momento para pensar. Porque ¿valdrá realmente la pena tanta fatiga, tanto dinero, tantas ‑sobre todo‑ claudicaciones, para merecer el honorable calificativo de ‘modernos’?
Pensemos un poco con nuestra cabeza, no con la del periodista, o la del compañero, o la de la vecina o amiguita, ni con la de la televisión o la revista tonta.
¿Qué es lo que quiere decir el vocablo ’moderno’?
El diccionario contesta: “que existe desde hace poco tiempo o ha sucedido recientemente”. Moderno es, también, “aquello que se adecua, que es adecuado al tiempo en que se vive”.
Así pues, si quisiéramos leer el significado de esta mágica palabra que azuza al que corre y hace ruborizar al que se queda atrás, habría que fijarse en éste su rasgo saliente de ‘adecuación’.
Y adecuarse es igual a conmensurarse, uniformarse, ponerse al día. “Aggiornare” como se dice en italiano, adaptarse, imitar, seguir.
Pero. Todo esto –adaptarse, imitar, seguir‑ ¿es acaso siempre y de por sí bueno? Evidentemente no: dependerá de si aquello que imitamos, seguimos, nos adaptamos, adecuamos, es bueno o no. Para el hombre y más para cristianos, no es de ninguna manera un juicio de valor, ni criterio válido el decir que una cosa sea moderna o anticuada, sino si es buena o mala, conveniente o inconveniente.
Por eso es un soberano dislate pronunciar la palabra ‘moderno’ con la seguridad estólida de creer haberlo dicho todo o haber enunciado un inapelable criterio o una inderogable condena.
Las cosas con el tiempo cambian. Esto es indudable. Pero es dudoso que ellas cambien siempre e ineluctablemente para mejor. Como me decía en Roma un viejo hermano jesuita: “¡Ah, Padre, las cosas en la Iglesia han cambiado mucho, sí, pero no han mejorado nada!”
Y es evidente que no todo año que se añade al calendario de por si es mejor que el que pasó. Vean nomás el mundo de la vida. Las existencias terrenas tienen no progreso permanente sino ciclos: nacen y mueren, van y vienen, cumplen una misión y se retiran. Cambia el niño que crece y se desarrolla; cambia también el hombre que envejece y que caduca. Cambia la civilización que amanece y se construye; cambia también la civilización que agoniza y desaparece. Moderno puede ser esta en una sociedad que germina y que madura. Moderno puede ser adaptarse a una sociedad decadente que anochece. Teman, pues, todos aquellos que piensan en ser modernos, estar al día, estar adaptándose a una situación de decadencia u ocaso.
Pero, sí –y esto es lo que nos suele llamar a engaño‑ hay cosas que siempre progresan y mejoran. Se perfeccionan automóviles y heladeras, lavaplatos y licuadoras, televisores y minicomponentes. Progresa también la ciencia de la materia y la medicina, la astronomía y la espacionáutica. Pero, amén de ser todas dichas cosas exteriores al hombre ¿quién se atreverá a afirmar que éstas hacen siempre más felices a los hombres o los modifican fundamentalmente?
Porque hay muchas cosas –y son las más importantes de la vida‑ que no cambiarán jamás.
Dios no cambia. Ni tampoco cambian las verdades eternas que Él nos ha enseñado. No cambian las verdades de fe, no cambia el Credo. En esto lo que era verdad hace dos mil años lo es hoy también y lo será el año tres mil.
No se troca tampoco la naturaleza humana: su capacidad de amor, su aptitud de ser padre, de ser novio, de ser hijo, de ser amigo. No se muta la moral: la conducta no se clasifica en moderna o antigua, sino en mala o buena.
No se muda la debilidad radical del ser humano introducida por su estado de pecado: su egoísmo, su vanidad, su talento para el mal, sus tentaciones. Ni tampoco sus lágrimas, sus penas.
No cambia, sobre todo, el fin de la vida humana, su ¡destinación terminal a la Gloria o a la muerte!
Y es esta finalidad la que nos da el último criterio para juzgar las cosas. Lo moderno será bueno o malo según nos ayude o no a hacernos hombres, a hacernos santos, a conseguir o no la felicidad que no acabará.
Quizá una de las cosas menos modernas de la cual pueda hablarse en nuestra época sea la Cruz, el evangelio que recién acabamos de leer.
No: no es moderno el católico o el sacerdote que vive o predica a Jesús crucificado.
Moderno es el cura de bluejean o la monjita con minifalda, del Cristo bonachón y simpático cómplice de todas nuestras debilidades, del Cristo Superstar que guiña un ojo a los novios bobos, al amor sin exigencias y temporal de los esposos, a nuestra vida cómoda y poltrona, a nuestro catolicismo mantecoso. Moderno es, también, el católico que conspira criminalmente con su Cristo a lo Che Guevara, el insulto pseudoprofético en los labios, la rabia en la mirada.
Pero ¡es claro! ¡Basta de términos anacrónicos, superados, medioevales! ¡Viva nuestro moderno mundo de la aspirina, el confort, el aire acondicionado, la anestesia, la justicia social! ¡Avanti con el sexo libre de complejos, el dinero en los bolsillos, la ebriedad del jolgorio a carradas!
¿Para qué acordarse de nuestro Jesús crucificado, las fosas de sus manos, la herida sangrante del costado, el fétido paisaje del calvario? “El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga”. ¡Qué disparate! Con tamaño programa ¿quién querrá seguirle?
Sí: ¿Qué menos moderno que la repugnante cruz de nuestro Señor?
Pero no nos dejemos engañar por el mundo. Porque ningún progreso logrará extirpar jamás el dolor y las lágrimas de nuestras existencias. Nadie podrá huir definitivamente en esta tierra al egoísmo de los hombres, al amor mal pago, a la soledad, la muerte del ser querido, a la vejez, al pecado, a esa tristeza que, aun teniéndolo todo, aparece a veces inexplicablemente en el fondo de nuestras almas…
Y sin la cruz –iluminada por el estallido esplendoroso de la Resurrección‑, sin la cruz ¿cómo, entonces, en medio de estas inevitables penas, realizarnos, ser felices? La ambición utópica de una vida sin cruz, en el choque con la realidad cruel de los avatares de la existencia humana nos hace caer en desesperaciones sin salida. La cruz de Cristo, en cambio, es la llave que nos hace abrir la puerta de la esperanza aún en los momentos más tremendos.
Y, además, siempre seguirá siendo verdad, que las grandes metas, los grandes amores, solo se alcanzan en la disciplina, el sacrificio, en el dominio y ofrenda de uno mismo.
El mundo moderno ha querido salvar su vida y la ha perdido: ha querido hacernos felices y, en cambio, ha cargado de envidia nuestros ojos, de inquietud nuestros corazones, de hastío nuestras vidas, de pequeñez nuestras existencias, amores y ambiciones.
Y por eso la cruz sigue, aún hoy, siendo respuesta.
Solo en la cruz podemos reencontrarnos: en la muerte a nuestro egoísmo, en la renuncia a nosotros mismos, en la virilidad de la disciplina, en el despojado amor a Dios y a los hermanos, en la paciencia, en el compromiso.
Y este es el mensaje perenne, con caduco, aunque no moderno, de Cristo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Porque quien pierda su vida por amor a mi ese la encontrará”.
La cruz sigue siendo la esencia del cristianismo, a pesar del Concilio y del clergyman y de la guitarra en las Iglesias.
Porque los tiempos pasan, las modas se enfrían y desaparecen, las celebridades van a los museos, las últimas noticias de los diarios se vuelven páginas amarillentas.
La cruz, en cambio, luminosa con los resplandores de la Resurrección, permanecerá hasta el fin de los tiempos.
“Stat crux dum volvitur orbis.”
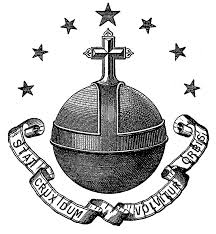
Emblema de los cartujos.