Sermones deL TIEMPO DURANTE EL AÑO
Pbro. Gustavo E. PODESTÁ
1981. Ciclo A 30º Domingo durante el aÑo Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo: Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los caduceos, se reunieron en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?" Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu espíritu. Éste es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas". Sermón La antigüedad acostumbró a considerar sus dioses sobre todo como “poderes”. Poderes, a lo mejor, normalmente dormidos, pero que podían manifestarse de pronto terribles, en el retumbar de los truenos, en los aullidos arrolladores de una tempestad, en la potencia destructiva de un terremoto, en la asoladora mortandad de una peste, en la espantable oscuridad de un eclipse, o, en el más manso pero constante pulular potente de la vida en sus interminables ciclos de navidad, crecimiento, decadencia y muerte. Que el poder, la energía, están en la base misma de la existencia del universo material, lo sabe, mejor que nadie, la ciencia moderna, que no solo descubre el origen del universo en una formidable explosión sucedida hace 15.000 millones de años, sino que afirma que la aparente consistencia de la materia no es sino un enorme vacío, entretejido de vectores de fuerza tan inimaginables que, aun en cantidades infinitesimales, liberadas de su forma material, son capaces de engendrar los infiernos destructores que ansían usar, con su espantosa fungiforme mueca, las hodiernas deidades de la guerra. 
Esta realidad poderosa, en el juego malabar de las esferas astrales arrojadas vertiginosamente -a pesar de sus enormes masas- al retozo velocísimo de su órbitas y de su continua expansión, sigue hablando a los cristianos del Poder infinitamente mayor y tremendo del que ha creado y sostiene todo esto. El Poder, la Majestad, la Santidad aterradora, sigue siendo, para nosotros, atributo inescindible del Ser divino. Nada más ajeno al pensar cristiano que un Dios impotente y bonachón, dulzaina para débiles mentales y afeminados, propagador timorato de pacifismos irénicos o pusilánimes, bodrio mentecato engendrado en catequesis monjiles, en centros de cristianos emasculados y en liturgias del ‘dame tu mano'. Pero, si la antigüedad había descubierto o intuido ‘el poder' que se esconde detrás del universo, los griegos –herederos de otras milenarias culturas- percibieron, con gran claridad, que este poder que mantenía la consistencia de las cosas no era un poder caótico, arbitrario, caprichoso. La ciencia griega empezó a darse cuenta de que había ‘normas' que regulaban la danza de los astros, así como la armonía de la ‘polis'. Por ello, más allá del Poder, atisbaron una ‘inteligencia', una ‘sabiduría' reguladora de seres y aconteceres, una ‘idea' rectora manejando los buriles y pinceles del arte cósmico. 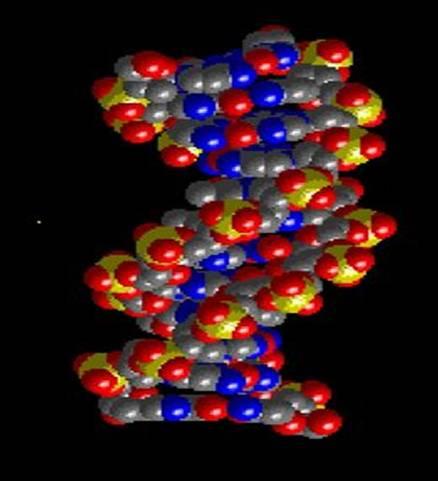
La ciencia moderna, prolongando estas intuiciones del genio griego, no pudo sino renovar su asombro ante un universo en el cual, con cada vez mayor evidencia, prima, desde lo inmensamente grande a lo infinitesimalmente pequeño, la alquimia de los números, de las armonías definibles en leyes inteligentes, de las sinfonías de la física, de la química y de la biología. Para los que calaban más hondo, las exigencias sabiamente ordenadas de la naturaleza humana en sus juegos individual y político. Y esta realidad ubérrimamente inteligible que, a la lectura atenta del hombre, revela tanta aritmética y tanta belleza y poesía, nos vuelve a hablar, a los cristianos -depositarios del discernir helénico-, de la Palabra -el Logos- según la cual todas las cosas creadas fueron. Inteligibilidad que nos estremece cuando comprendemos que la sabiduría contenida en la obra no es sino palidísimo reflejo de una Inteligencia y Ciencia que se identifica con la infinitud matemáticamente insondable del ilimitado Existir divino. Nada pues, tampoco, más lejano al pensar cristiano que un Dios amorfo, sin planes y sin normas, sin leyes y sin verdades, sin dogmas y sin inteligencia rectora, sin magisterio y sin axiomas, en donde todo pudiera suplirse por un vago sentimentalismo apodado arbitrariamente ‘amor' y por medio del cual, sin conocimiento, sin fe, sin aceptación de verdades, sin catecismos, sin una estructura sólida de la mente, podría reformarse el mundo y alcanzarse el cielo. No: estupidez y error, ignorancia y herejía, catecismos para badulaques, llevan tan seguramente al infierno como la falta de testosterona. Y ya así nos encontramos con dos de los llamados atributos operativos de Dios: el Poder y la Inteligencia. Dios actúa, crea, porque ‘puede' y porque ‘sabe' y, por eso, da a su creatura ‘consistencia' e ‘inteligibilidad'. Pero, supongamos ahora que, frente a este mundo, poderosa e inteligentemente hecho, quisiéramos preguntarnos “¿ Por qué Dios lo ha creado ?” No bastaría contestar “ porque ‘puede '”, “ porque tiene ‘poder' para hacerlo ”. El ‘poder' hacer una cosa no es ‘motivo' para hacerla. ¡Tantas cosas podemos nosotros y no las realizamos! Tampoco valdría la respuesta “ Porque es ‘inteligente' ”, “ porque ‘sabe' cómo llevarlo a cabo ”. ‘Poder' y ‘saber' no son nunca la última explicación de una acción, aunque sean sus condiciones previas. Se necesita el ‘motivo', -como dicen siempre los detectives en las novelas policiales-. Y ese ‘motivo', ‘fin', es algo que ‘se quiere'. Actúo, en última instancia, no solo porque ‘puedo', porque ‘sé', sino porque ‘quiero'. Es el ‘querer', la ‘voluntad' lo que, finalmente, explica el que se hagan o no las cosas. Mi ‘voluntad', el ‘querer', se propone obtener ‘un bien' y por eso actúa. De la misma manera, la ‘Omnipotencia' y la ‘Sabiduría' divinas son ‘condiciones' necesarias de la creación del hombre y del universo, pero es finalmente el Querer divino, Su Bondad, lo que efectivamente lleva a su Poder y ‘Saber' a actuar de hecho. Dios ‘puede' crear porque es Omnipotente. ‘Sabe' cómo hacerlo porque es infinitamente Sabio, Pero lo hace realmente, porque ‘quiere', porque ‘ama', porque es ‘Bueno'. 
Pero, ¿qué puede querer Dios con esto? Nosotros estamos acostumbrados a querer las cosas que no tenemos o las que tenemos y nos las pueden quitar. Lo amado por el hombre o no siempre se obtiene u, obtenido, se pude perder. Allí está siempre la posibilidad del robo, de la quiebra, de la enfermedad, de la muerte. Nada ni nadie de lo que amamos en este mundo lo tenemos asegurado. El hombre siempre o ama lo que no tiene, o ama conservar lo que posee y puede perder. En Dios el amor no es así. Porque a la riqueza infinita de Su Ser nada puede añadir. No hay nada que Dios pueda querer para aumentar la plenitud de Su Existir. Y, como su Poseer, su Tener, se identifica con su Ser inmutable e imperecedero, nada puede perder, nada se le puede quitar, nada puede temer. De allí que, si nosotros amamos lo que no tenemos y lo que, teniendo, podemos perder, el amor de Dios, en cambio, reposa imperturbable en la Felicidad infinita de Su propio Existir. Él no necesita querer nada fuera de Él para aumentar Su abrumadora e ilimitada Felicidad. Y ¿entonces? ¿Por qué quiso que existiera el mundo, si éste no le añade nada? ¿Por qué quiso que existieran los hombres? ¿Por qué quiere que existamos vos y yo? Más aún: ¿por qué quiere que lo amemos ‘sobre todas las cosas' si con eso no gana nada? Es que no solo se quiere o ama para ‘recibir'. Hay otra forma de amor, más elevado y divino, que es el amor del que se ‘da'. Porque Dios no necesita nada -dice Santo Tomás de Aquino- no puede obrar para ‘adquirir' algún fin. Lo único que intenta es ‘comunicar' Su perfección, la suma de bienes que constituye Su Existencia. ¿Ven? Su bondad, Su querer, Su felicidad, siguen siendo el motivo de la creación, pero no porque le falte nada, sino porque quiere hacer partícipes de ella a los seres a quienes funda potente y sabiamente en la existencia. Y, si la felicidad de Dios consiste en el reposo de Su Amor, en la riqueza plena de Su Existencia, para hacer participar de esa felicidad a otros, puestos frente a Él, tiene que hacerlos capaces también de amar. Porque solo por el amor podrán esas creaturas obtener -y luego gozar- la Felicidad divina. Y esas criaturas abiertas a Dios no son las piedras, ni las plantas, ni los animales que, porque puramente materiales, son incapaces de amar; apenas capaces de tendencias, de instintos, de deseos finitos y concretos. Solo el hombre está capacitado para amar -más allá de sus inclinaciones, instintos y deseos vegetales, animales, circunscriptos- la Infinita Bondad divina. Por eso todo el resto del universo se explica ‘por el hombre' y a él sirve. El mandamiento de ‘amar a Dios sobre todas las cosas', no es nada más que el eco constante de la vocación sublime a la cual ha sido llamado el ser humano y fuera de la cual, extraviado, solo puede encontrar el vacío insubstancial de seres finitos incapaces de llenarlo. Dios ha creado el querer del hombre abierto al infinito. Porque lo ha creado para que pueda gozar de Él. Volcar esa sed de infinito en las cosas de este mundo -como si ellas pudieran saciarla- es como tratar de apagar la sed con agua de mar. Pero Dios, en su bondad, ha hecho que, al menos en los fracasos y en la muerte, el amor mal encaminado revele su impotencia. Y quizá este último desengaño sea la postrema oportunidad que Dios da al hombre para que se decida por el verdadero Bien. Porque, si morimos apegados al mundo, en amor equivocado, resucitaremos apegados a éste y, ahora sí, para siempre, condenados a intentar saciar inútilmente nuestra hambre de infinito en el mercado infernal de lo finito. ‘Amar a Dios sobre todas las cosas' no es, pues, un mandamiento en el sentido de una ley, o norma, o precepto opcional. Es la revelación de la eminente dignidad del hombre, de la vocación inscripta en su ser, de aquello para lo cual ha sido fabricado y de lo que no puede escapar sino a costa de su definitiva frustración. El ‘amar a Dios' no es un llamado piadoso y semibobo a un cualquier sentimentalismo barato, a un despliegue baboso de beatas sonrisas. No es tampoco refugio decoroso de inútiles y malogradas solteronas. ‘Amar a Dios' es una empresa ardua de entrega y de combate del corazón, del alma y del espíritu. En el fuego quemante e iracundo del ‘poder' divino participado en la Esperanza. En las ideas claras y nobles de la sabiduría cristiana abrillantadas por la luz de la Fe y de la razón trabajando juntas en sujeción al dogma y a la verdad. En el empuje ardoroso de la Caridad, del amor a Dios, que es lucha, empuje, carga de caballería, compromiso hasta la muerte. Para transformarme. Para transformar al mundo. Para transformar la Patria. Para transformar al prójimo -segundo aspecto del mandamiento del amor-. |