Estamos hacia el final del año litúrgico: un domingo más y daremos comienzo nuevamente al tiempo del Adviento y de la Navidad. Por eso la liturgia -que en su ciclo anual pretende resumir, en el transcurrir de las semanas, el desenvolverse de la historia de la humanidad- intenta, en estos domingos postrimeros, ofreciéndonos algunos textos claves de las Sagradas Escrituras, como el Evangelio que acabamos de leer, trazarnos el marco en donde se desarrollarán los momentos finales de la historia.
Que el mundo y el universo algún día van a terminar, todos lo sabemos: el sol no continuará ardiendo por la eternidad. La combustión atómica que dispara al espacio sus rayos de luz y de vida, tarde o temprano lo consumirá (1) y, aunque el hombre lograra abandonar la tierra y trasladarse en sus carabelas del espacio a otros sistemas y a otros planetas, la ley de la entropía cósmica –como la llama la física- o de la degradación de la energía, sellarán ineluctablemente el portazo final de la vida del universo.
Y quizá esto sea mirar demasiado lejos, porque siempre queda antes la posibilidad más cercana de una colisión de estrellas o de que la arterioesclerosis de Mao o un ataque de hígado de Brezhnev o el orgullo herido del Pentágono, pulsando un botón azul, hagan surcar cielos y océanos por miles de infernales petardos atómicos con su carga brutal de espanto y muerte.

El mundo, pues, terminará. De una manera o de otra, tarde o temprano, pero sin remedio. Si lo hace por medio de una superguerra atómica, quizá logremos algunos de los que estamos aquí -aunque no se lo deseo a nadie- vivir para verlo. Si no, es un problema que difícilmente nos afecte ya que, antes, tendremos que afrontar todos el problema mucho más personal e inevitable de nuestra propia muerte.
Sin embargo, el del final de la historia, aunque no sabemos cuándo será y aunque sucediera dentro de miles de años, es un asunto que a todos nos interesa –aunque mas no sea como curiosidad- porque es lo que, en última instancia, da sentido a la llamada ‘marcha de la historia' y, por tanto, a nuestros esfuerzos técnicos y políticos por construir lo que hoy tanto se dice: ‘una sociedad mejor'.
Así, para un materialista -marxista o liberal que sea-, el fin del mundo, como está demasiado lejos no interesa demasiado. Lo que interesa es que la dirección de la historia apunta hacia una sociedad desarrollada, perfecta, utópica, en la cual la eliminación de toda injusticia habrá obtenido la paz, y, la técnica, abundancia de bienes materiales para todos, sin trabajo, sin fatiga. Hacia esa comunidad humana –dicen- en donde medicina, ciencia, sociología y psicología se habrán dado cita para conseguir la satisfacción de todas las necesidades de los hombres, marcha como a su fin la sociedad. Eso será la desembocadura de todos los cauces de la crónica del hombre. La promesa de que nuestros tatarabisnietos serán algún día quizá felices es lo que debe movernos hoy al sacrificio y al trabajo.
El católico sabe, en cambio, que la historia no tiene un fin dentro de sí misma, sino fuera. Y se va terminando y coronando en cada hombre que muere. El Reino de los Cielos está más allá del tiempo, aunque aquí comience a gustarse. Y no será construido por medio de la técnica o de las revoluciones que jamás podrán trascender las fronteras de este caduco universo, sino por la potencia de Dios, que lo concederá gratuitamente a sus elegidos: a los que hayan vivido, en la fe cristiana, el gran mandamiento del amor en esta tierra. Por eso entre el cielo y la historia habrá una ruptura del tiempo, figurado simbólicamente por los cataclismos apocalípticos que pinta la Escritura, de donde surgirán, como ave Fénix, ‘los nuevos cielos y la nueva tierra' que el Señor nos tiene prometidos.
Sin entrar en complicadas exégesis ese es el sentido de las predicciones apocalípticas de nuestro Señor.
Pero no todos los teólogos están de acuerdo en la interpretación exacta de esta simbología. Porque el fin del mundo puede concebirse, reducido a nuestras formas pedestres de pensar, de muy diversas maneras. Algunos afirman que vendrá precedido de grandes calamidades. Se hace hincapié en las descripciones más tremendistas. “ Cristo a su vuelta apenas encontrará fe en la tierra ”. “ Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino –dice el Evangelio de hoy- (…) habrá grandes terremotos y epidemias y hambres (…) habrá también espanto y grandes signos en el cielo (…) los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados a causa de mi Nombre ”. “ Vendrá el Anticristo y dominará a todas las naciones .” Según esta interpretación –llamada ‘escatologista'- la historia se precipita hacia la apostasía universal y el desastre. La catástrofe y la ruina serán los inmediatos precedentes del triunfo pleno de Cristo, cuando los que tengan el valor de perseverar hasta el final serán salvos.

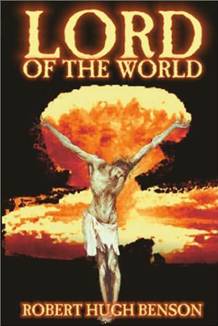
¿Y quién no se ve tentado, asociando estos textos al pavoroso alejamiento de Dios del mundo actual, de inclinarse por esta interpretación? El que quiera imaginarse este final puede recurrir a dos excelentes novelas: “ El Señor del mundo ”, de Robert Hugh Benson –un pastor anglicano convertido al catolicismos- traducida hace unos años por Leonardo Castellani y “666”, de nuestro novelista argentino Hugo Wast . Se las recomiendo. Ambas novelas son inteligentes descripciones de lo que podría ser la sociedad atea y tecnócrata del futuro, reino absoluto del Anticristo.

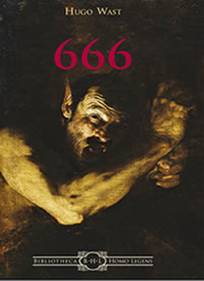
Pero sería deshonesto si no les dijera que hay exégetas católicas que sostienen que estos relatos apocalípticos no deben ser seguidos al pie de la letra y que bien puede ser posible que el cielo no sea más que la continuación de la sociedad perfecta que aquí habrá de construir con el tiempo el hombre, sublimada finalmente por Dios en la Resurrección Final y con la vuelta de Cristo.
Y no crean que estas sean teorías bizantinas, de biblioteca, curiosidades en el fondo, indiferentes. Tienen inmediatas implicancias políticas. Algunos de esos católicos que admiten esta segunda hipótesis afirman, por ejemplo, como los sacerdotes tercermundistas, que por eso hay que colaborar con el comunismo, porque trabajando con él en la instauración de una sociedad justa, se apresura el advenimiento de Cristo y se prepara la instauración del Reino de los cielos. Con su pan se lo coman si así lo creen.
De todos modos –aparte el hecho de que uno no sabe de dónde sacaron que la sociedad comunista sea la más justa y mejor posible (los hechos más bien parecen decir lo contrario) y sea cual fuere la situación mundial que precederá el fin del mundo, lo que a todos nos interesa -a mí, a Vd. señor, a Vd. señora- es que al Reino llegaremos en la medida de nuestra santidad, de nuestro amor a Dios y al prójimo. Sea que transcurran nuestros días en medio de las calamidades, del dolor, de las guerras o de la explotación y las injusticias, sea que acontezcan en medio de la paz, de la abundancia y de la justicia. Porque el bien y el mal social no son valores absolutos. En realidad la mejor sociedad sería absolutamente aquella que permitiera nacer al mayor número de santos.
Y, por eso, en el fondo, ningún presagio tremendista, ninguna profecía apocalíptica, debe asustarnos demasiado. Ni tampoco despertarnos muchas esperanzas las promesas ilusorias de sociedades perfectas. Porque el único mal definitivo y sin remedio es la pérdida de las llaves de la santidad y del cielo: la fe, la esperanza y la caridad. Y no pienso dar una sola moneda, una sola gota de sudor, por una sociedad que se llame ‘justa', que no padezca hambre ni enfermedad y que abunde en oro y en bienes si carece de esta fe, esperanza y caridad con las cuales accedemos al Reino.
Termine, pues, mis días el fin del mundo o el prosaico caducar de mi cuerpo a los ochenta años, lo haga en el sereno reposo de mi lecho de enfermo rodeado de los míos o contra el paredón de odio de mis enemigos, rico o pobre, en régimen comunista, liberal o monárquico, lo único importante será poder un día presentar al aduanero del cielo el pasparte de la Vida, con el visado de mi fe y el estampillado de mi caridad. Así El nos lo conceda.
(1) Cada segundo el Sol convierte 700 millones de Toneladas de Hidrógeno en 695'68 millones de Toneladas de Helio, las 4'32 millones de Toneladas de diferencia se han convertido en energía. Aplicando la fórmula de Einstein E = m x c² (siendo E=energía, m=masa y c=velocidad de la luz), se obtiene la cantidad de energía que produce el Sol cada segundo: E = 4'32 x 109 kg x (2'99 x 105)² km x seg = 3'86 x 1020 Megawatios = 386 trillones de Megawatios por segundo (es decir, cada segundo el sol produce la energía que se consumimos en toda la Tierra durante millones de años). Al Sol le quedan todavía 1026 Toneladas de hidrógeno por transformar en helio.