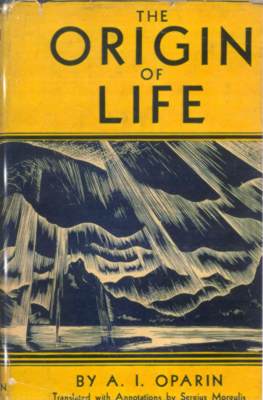Sermones deL TIEMPO DURANTE EL AÑO
Pbro. Gustavo E. PODESTÁ
1987. Ciclo A 33º Domingo durante el año
Sermón Cada vez que uno se topa con la lectura o escucha de esta parábola, no puede dejar de pensar en el triste sino de nuestro país. “El milagro al revés” o “la decepción más grande del siglo”, como decía un periodista americano. El cómo, con uno de los territorios más extensos y fértiles del mundo –tal nos enseñaban, cuando chicos, en la primaria-, con una población homogénea, hasta no hace muchos años mayoritariamente católica, con uno de los índices de analfabetismo más bajos del mundo, prestigiosas universidades, gente preparada e inteligente y -aún recientemente, ya en plena decadencia- todavía capaz de apoyar y aún participar entusiastamente en gestas heroicas como las guerras antisubversiva y de las Malvinas ¿cómo es posible que no solo no haya podido seguir haciendo crecer la nación que forjaron nuestros mayores en cruz y espada, en pluma y arado, en dignidad y hombría, sino que se hayan dilapidado los tesoros de fe, de cultura, de riqueza y de superficie que teníamos y nos encontramos todos en esta alienada situación de postración y sistemático despojo? ¡Otra que talentos enterrados! ¡Talentos malversados! Dicen que todos somos culpables. Yo no lo creo. Pero, en todo caso, todos somos víctimas, sufrimos las consecuencias y, evidentemente, a pesar de parciales victorias, estamos perdiendo una misteriosa guerra, en todos los planos que hacen al ser de la patria. Y aunque sea menos doloroso el no darse cuenta de lo que pasa o hacer beatas afirmaciones de optimismo, yo prefiero, aunque me duela, ver, y que no me droguen ni me duerman por no sufrir. Prefiero vivir en vela la agonía de la patria y de parte de la Iglesia. No, no nos durmamos y quizá todavía Dios nos dé la oportunidad de una última batalla, para vencer o para morir y no para vivir muertos o dormidos en esta ‘cosa nostra' que nos están fabricando, y que ya no es la Argentina. Pero, yendo más allá de las trágicas vicisitudes de la historia –o dramáticas, si las vemos desde la luz de la esperanza cristiana- acerquémonos a nuestras vidas personales desde la luz de nuestra hodierna parábola. Parábola cuyo sentido obvio es tan patente para todos que es casi ocioso insistir en él. Sin embargo, aún de las cosas obvias y archiconocidas es bueno hablar de vez en cuando, porque, también por eso mismo, por repetidas, nos acostumbramos fácilmente a ellas.' Consueta vilescunt' , como decían los antiguos –‘aquello a lo cual nos acostumbramos tiende a desvalorizarse'-. Tiende a perder frescura, el impulso de lo novedoso, de lo inhabitual, de lo extraordinario.
De todas maneras, esta parábola no se vaya a creer que, desde el comienzo de nuestras vidas, la entendemos. No fácilmente nos apercibimos de la calidad de ‘talento', de ‘regalado', de ‘recibido' y, por lo tanto, ‘no merecido ni conquistado', de nuestro vivir. De chicos, cuando a los seis o siete años despertamos a la conciencia de nuestro ser personal, el estar en determinada familia, en determinada sociedad, año, condición y nivel social, todo parece tan natural. Tan nuestro, que ni se nos ocurre pensar que podamos debérselo a alguien, que sean talentos prestados, recibidos. Las cosas son y vienen así y se acabó. No me sorprende el hecho de que algún niño de mi edad esté pidiendo dinero en la calle y yo pueda ir de uniforme a la escuela. Ni que una mucama limpie mi cuarto. Incluso en cuanto comenzamos a notar las diferencias que nos separan de nuestros congéneres más o menos vecinos, más o menos lejanos, cuando aún no hemos hecho nada por merecer ser lo que somos y tener lo que tenemos, desarrollamos fácilmente estúpidos sentimientos de orgullo, de superioridad, respecto de nuestros talentos, o de nuestra condición social, o del nivel de vida que nos permite la familia en la cual hemos nacido o del colegio al cual vamos, o del auto que tiene mi padre, o de mis vestidos nuevos, o de mi fuerza, altura o ‘buenmozura', o mi raza. ¿Quién no recordará en su propia vida o mirando a su alrededor estos tontos orgullos respecto de situaciones y blasones recibidos que, en lugar de multiplicar el sentido de responsabilidad, hacen levantar tantas narices y afirmar tantos desprecios? Aún en esto de la fe y de la gracia de ser cristianos ¡cuántas actitudes de condena inmisericorde para quienes no lo son o no viven como tales! Cuando no una especie de sentimiento de que, en las condiciones actuales, hasta le hacemos un favor a Dios si seguimos siendo cristianos. Por eso no es malo ponerse a pensar lo que significa de recibido y de gratuito ser hombre y cristiano en Argentina en el 1987, y del regalado milagro que supone la existencia de cada uno de nosotros. Y toda la maravilla del don comienza a percibirse tan pronto nos detenemos en algún tratado de historia natural. Desde el principio, muy al principio, cuando estallaba el inicio del tiempo y del universo, en esa misteriosa fulguración de energía –la ‘Gran Explosión'- que marca el comienzo del devenir, de la aventura del cosmos. ¡Hace 15.000 millones de años! Allí cuando, ni por pienso, vos estabas para pedir ni decidir nada. Allí comienza tu propia historia. Vos estás aquí porque Alguien, hace quince mil millones de años, comenzó la empresa de formarte un mundo y de formarte un cuerpo. ¡Para que vos lo malgastes en tu tonto manejarte en el tiempo que Dios te ha destinado! Cuando leés en cualquier libro de astrofísica la historia del cosmos estás leyendo tu propia historia, porque todo eso fue hecho para que pudieras aparecer vos. Y para vos fue organizado el polvo candente de la materia en brotar de galaxias y de estrellas. Por vos una mota de polvo, del peso y tamaño exacto, comenzó a orbitar a la única distancia posible alrededor del sol, para que un día pudieras nacer vos. Y, por vos, el corazón de viejas estrellas moribundas forjó y lanzó al espacio los átomos más grandes, los últimos de la tabla de Mendeléyev; los que habrían de ser un día los ladrillos de la vida que, cocinados en la cola de los cometas -como sostienen algunos- o en cálidos mares fosforescentes, entre nubes de amoníaco y relámpagos ultravioletas, acunaron el nacer de la biología. Biología que habría de florecer, luego, ubérrima, en el Cámbrico.
Dios estaba preparando el material de tu piel y de tus huesos, el aire que respirás, la mágica clorofila que aprisionaba el calor del sol que luego sería tu comida, tu combustible, tu carbón y tu petróleo. No estabas vos allí para crearlo, ni planearlo. Estabas durmiendo cómodamente en tu futuro. Todo se hizo sin vos. Desde el dinosaurio saurópodo de treinta metros de largo y quince de altura encontrado en el año 72 en Colorado -el ‘Supersaurus', el animal terrestre más grande que jamás haya existido- hasta el más pequeño, el ‘Mussaurus', encontrado en el 77 en la Argentina, 12 centímetro de largo. Desde el virus y la bacteria hasta el elefante y la ballena. Todos han servido en el experimento de la vida para formar y mantener luego tu cuerpo humano. Ese cuerpo que vos y yo tenemos o somos y que funciona a pesar nuestro, con la experiencia acumulada de millones de años del crecer de la vida, laboratorio ambulante donde miles de complicadísimos procesos físicos, químicos y biológicos, de una complejidad y sofisticación que nunca parece capaz de desentrañar la ciencia, te mantienen en vida casi milagrosamente, casi a pesar tuyo, sin que te des cuenta, sin que vos tengas la más pálida idea de la maravilla que significa ser señor de un cuerpo humano. ¡Usarlo como juguete, como fuente de placer, malgastar esa maravilla en estupideces! ¡qué tristeza! ¡qué abuso miserable.
Pero no solo. Porque ese ser humano que ha necesitado tanto despliegue cósmico para ser producido como la obra maestra de Dios en la naturaleza no puede funcionar solo con la programación de sus instintos y sus funciones vitales. Lo que viene inscripto en los 46 cromosomas solo lo hacen funcionar biológicamente. Para funcionar ‘como hombre' necesita ser programado desde fuera. Los padres, el lenguaje, la sociedad, la cultura deben ir siendo asimilados por sus neuronas. No es el número de cromosomas el que me diferencia del hombre de las cavernas, ni del maorí de Nueva Zelanda, ni del aborigen del Amazonas, ni del caníbal guaraní, ni del sanguinario adorador de Kali, ni del delincuente juvenil de una villa miseria, ni del consumidor de drogas ni de sexo de los bajos fondos de Nueva York; es la cultura, lo que he recibido de mis padre, de mi medio, de mi educación o falta de ella. Y no se crea que toda esa información externa a mí nació de un día para otro. ¡Cuántos balbuceos humanos o humanoides del paleolítico! Cuántas tímidas fracasadas tentativas de crear un ambiente humano que recién empezamos a reconocer en el neolítico: el nacer de las ciudades, del arte, de las grandes tradiciones, de la escritura. Cuántas civilizaciones emergentes y desaparecidas fueron creando el ambiente de nuestro propio pensamiento y lenguaje. Porque eso es lo notable de la historia del hombre o, mejor dicho, lo que hace que la vida de los hombres en el tiempo sea verdaderamente historia. Que, más allá de su naturaleza, de aquello con lo cual nace por su conformación genética, el hombre es hombre por lo que él mismo va forjando y creando . El lenguaje, la cultura, en parte su misma ética, son creaciones del hombre; y se engendra y acumula en la historia de las sociedades. ¡Cuántas culturas y civilizaciones han debido sucederse, purgarse y probarse, o desaparecer, o sublimarse en otras, por los pueblos y naciones que las iban heredando y acreciendo! Culturas trasmitidas en costumbres, en cantares de gesta, en lenguajes ya muertos, en consejos de ancianos, en recuerdos y leyendas, en la memoria de los pueblos. Hasta que aparece la escritura. Y la cultura se acumula, desde entonces, también en piedra y pergamino, en tinta e imprenta.  Y ¡cuánto trabajo de Dios por iluminar a un ser humano que, dejado a sí mismo, se extraviaba en culturas y civilizaciones abominables, inhumanas! Paciente preparar a un pueblo capaz de entender la palabra definitiva de Jesús, que no se hubiera entendido en las cavernas, ni fuera del contexto cultural del Antiguo Testamento y su vocabulario y sus hábitos y sus metas. Cuando despertamos a nuestra conciencia, al uso de razón, no solo, pues, somos herederos del estallar de ya apagadas estrellas y de exploraciones de pterodáctilos y de pitécidos, sino de generaciones y generaciones que recibieron, crearon y probaron culturas y nos legaron costumbres, ciencia, arte y lenguaje. Sufriendo y muriendo por ello. ¡Cuánto de dolor, de esfuerzo y de ingenio humano significan cosas para nosotros hoy tan sencillas como prender una luz, manejar un auto, leer un libro, apretar la tecla de una computadora, escuchar una sinfonía, admirar una obra de arte o poder vivir un verdadero amor! Cada vez que un chiquilín me pasa a bocinazos, haciéndome apartar de su camino, yo con mi destartalado Citroën, él, orgulloso en su Sierra o su Renault, me gustaría decirle: “ ¡No sé de qué tantas ínfulas! ¿acaso vos lo diseñaste, inventaste su motor, extrajiste su petróleo, dibujaste su tablero? ¡Ni siquiera lo compraste, hijo de papá!” Pero todos somos ‘hijos de papá' en esta vida. Porque no somos lo que somos por nosotros mismos. Ni la maravilla de nuestra biología, ni la complejidad de nuestro ordenador cerebral, ni la cultura en que fuimos educados, ni la familia donde nacimos, ni el país en donde estamos los inventamos o elegimos nosotros. Y los mayores, lo poco que hemos construido sobre ello, sobre lo recibido, con nuestros esfuerzos, es porque habíamos recibido también la capacidad de realizarlo, las oportunidades para actualizarlo, el octanaje moral para llevarlo adelante, la mujer o el marido o los amigos adecuados para ganarlo juntos. ¡Y los que tenemos la fe cristiana! Porque pudimos nacer antes de Cristo, o ente ateos y budistas, o en culturas incapaces de entender el mensaje de Jesús, o en una Villa. Aún nosotros, en la Argentina, cepa de antigua cristiandad hoy arrasada, ser católicos de verdad, en medio de la revolución degenerante de las costumbres, de la prédica subversiva, de la erradicación de la verdadera cultura ¿acaso es mérito nuestro el ser aún cristianos, el tener la luz y la verdad, el conservar la cordura, la cruz y la bandera? ¡Cuántos mártires y santos han quedado atrás en estos dos mil años de cristianismo para que la antorcha pudiera llegar intacta a nosotros! ¡Cuántos mártires y santos, desde que la cruz se implantó en nuestras americanas playas! ¿Cómo me llegó la fe? ¿Acaso la fundé yo, me la reveló un ángel? ¿O me llegó a través de generaciones de testigos, de sacerdotes, de monjes y de laicos, de soldados y de madres? ¿De qué puedo estar yo orgulloso? ¿Cómo no me doy cuenta de que todo lo que soy y tengo como hombre y como cristiano es recibido? ¡Talentos! Talentos que no se me han dado solo para que yo los disfrute, los entierre, los malgaste, sino para, a mi vez, trasmitirlos, ponerlos a interés, acrecerlos, regalarlos. No. No se enorgullezca el que tiene más. No se amilane el que tiene menos. Muchos o pocos, todos son talentos recibidos. Y todos deben hacerse crecer y fructificar para gloria de Dios, para bien de los nuestros y de la Iglesia. Y de la Patria. |