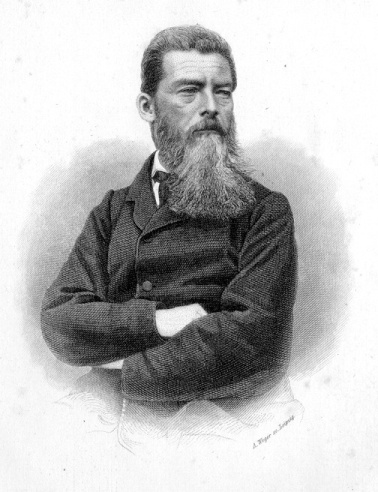Sermones de NAVIDAD
Pbro. Gustavo E. PODESTÁ
Nochebuena (noche)
|
Navidad (aurora)
|
Navidad (día) |
2º Domingo después de Navidad Sermones del Prólogo al Evangelio de San Juan |
1981. Ciclo A NAVIDAD Principio del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18 SERMÓN La Navidad ha llegado -y ha pasado- con su ráfaga de alegría, con sus regalos, con el encuentro de la fiesta. Y pocos habrán sido los que no hayan recibido, de una u otra manera, los ecos de este día de regocijo. Hasta nuestros buenos amigos judíos han adornado las vidrieras de sus negocios y sonríen con el aumento de ventas de estas jornadas. Cierto que habrán habido también los tristes, los solos, los que recordaron con nostalgia otras navidades más felices. Oculto, quizá, en el esbozo de una sonrisa, el dolor de la ausencia de aquellos que no estuvieron este año para brindar. Habrá habido asimismo los que, en el tronar de los cohetes de medianoche y el ruido de fiesta de los vecinos, descubrieron abrumados, de golpe, su terrible soledad. El esfuerzo de algunas enfermeras y almas caritativas no habrá podido sino remedar alegría entre las camas de los hospitales. Y hubo los que, después del fracaso del año en sus estudios, en sus negocios, en sus carreras, en sus amores, han tenido que forzar su ánimo para no ser aguafiestas y mostrar jovialidad. Y tantas otras tristezas navideñas. Pero, lo mismo, ¿quién dudará del balance positivo de la fecha? El árbol iluminado, la impaciencia de los chicos por la distribución de los regalos, las figuritas del pesebre, la comida, el pan dulce, el abrazo con la familia, la proximidad de las vacaciones y, por si hubiera todavía alguna nube de inquietudes pasadas o futuras, el achisparse alborozado en la sidra o el champagne. Y ¡bien por la alegría! ¡Bien por el júbilo! Sean para todos tan felices los días como los de la Navidad. Y es satisfacción para la Iglesia el que, a pesar de la falta de fe de tantos y del alejamiento de los hombres de Dios, todavía no haya ninguna fiesta como la de Navidad para encender la alegranza entre los hombres y rescatar sus instancias más humanas. Pero, para el cristiano, para el que realmente cree, todo este ambiente festivo de las navidades no es sino el signo, la cáscara externa -legítima por supuesto y buena- de una alegría mucho más vital y profunda que solo puede gozarse en la fe. Porque, precisamente, el significado más hondo de la Navidad no quiere sino llevar a su colmo, a su plenitud esta hambre de buenaventura de la cual todos, anoche u hoy, mal que bien, hemos gozado. ¿Quién no sabe que, en el ámbito de lo puramente humano, las alegrías son perecederas, finitas, incompletas? La fiesta de ayer es hoy una pila de platos sucios, de manteles manchados, de ceniceros llenos, de papeles tirados por el suelo, de jaquecas y acidez. Las vacaciones, siempre terminan en la desazón del retorno. Detrás de los domingos terrenos siempre reaparece el laborioso y ominoso lunes. Cada fin de una etapa es el ilusionado e incierto comienzo de otra. Los bienes obtenidos no satisfacen nunca nuestra avidez y lo poseído puede írsenos de las manos en cualquier momento. Nada es seguro, nada es definitivo, nada es pleno. Ni dinero, ni amores, ni salud, ni posesiones. Y, amén de los aleatorios avatares de la fortuna que, aunque pueda sonreír, nunca es segura, allá avanza, al compás del tic-tac de nuestros viejos despertadores de cocina o del imperceptible ritmo de los Rolex o del parpadeo de los digitales, allí acomete, implacable, el tiempo. El tiempo, ese desconocido de la juventud que siempre vive en ilimitados futuros. Compañero de viaje silencioso del cual no nos habíamos apercibido hasta que aparecieron las primeras canas; y que comienza a hacer muecas feroces cuando empiezan a llamarnos viejos. Todo queda atrás. El bullicio de una humanidad que crece, que produce cada vez más bienes, que estalla en bocinas y tráfico en las ciudades y se derrama en el verano en las playas de Brasil o de Mar del Plata o parece agitarse fresca y joven en el invierno en los patios de las escuelas y los corredores de las facultades, no puede ocultar, vista de cerca, que cada uno de los que forman esa masa nerviosa y lozana de las sociedades, cada uno, es un ser que nace, crece, vive corriendo detrás de sus hambres, obtiene y le arrebatan cosas, hasta que se marchita y muere. Si fuéramos un hormiguero, una colmena, un rebaño, no importaría. Dicen los etólogos que basta que subsista la especie. Que no entre, ella, en peligro de extinción. Pero ¿qué me consuela que vengan Comte o Marx o los científicos del equilibrio ecológico y me afirmen “No te preocupes de tu muerte ¡La Humanidad no morirá! No te duelan tus desgracias. ¡La sociedad del mañana será feliz! No te inquietes por el cáncer, por tus coronarias, por tu vejez. ¡En el siglo que viene la medicina vencerá la enfermedad!” ¿A quién le interesa la Humanidad? Palabra vacía que solo sirve para esfuminar la verdadera vida, que es la de las personas con nombre y apellido, la de las familias, la de las sociedades naturales. La Humanidad no existe. Existen varones y mujeres, padres e hijos, hermanos, primos, amigos, compatriotas. Y, para ellos, no vale el consuelo de ninguna Humanidad o Utopía futura, porque todos y cada uno, apurada la dosis desigual e injusta de penas y de dichas que les corresponde, se precipitará a la nada de su ineluctable límite.
“Hasta ahora la cuestión ha estado planteada siempre así: ¿Quién es Dios? Y nuestra filosofía la resuelve de este modo. ‘Dios es el hombre' ”. Así escribía en 1860 Engels –Federico-, el compañero de Marx . Y, en esto, no hacía sino repetir lo que ya había dicho Feuerbach : “El hombre no es producto de Dios, sino Dios del hombre. La teología es la antropología”.
Comte, el fundador del positivismo, afirmaba: “L'humanité c'est Dieu”. El mismo Marx: “La religión no es sino la autoconciencia y el autosentimiento del hombre que aún no sabe que Dios es él ”. Marx, Engels, Comte, Feuerbach ¿qué dirán ahora? ¡Qué bien les estaría que un nuevo Hamlet tomara sus calaveras en la mano y recitara con Shakespeare: “Esa calavera tenía lengua y podía en otro tiempo cantar (…). ¿No será la calavera de un cortesano (…) o de un abogado? ¿Dónde están ahora sus sutilezas y distingos, sus argucias, subterfugios y artimañas? ¿Cómo sufre ahora que ese grosero sepulturero le dé con su pala en la mollera sin atreverse a lanzar contra él querella por lesiones?”
Sí, Marx, Comte, Feuerbach -si aún andan por allí sus calaveras- ¿dónde está esa famosa divinidad de ustedes, sino en la presuntuosa declaración del papel de los libros en que todavía leen esos dislates imbéciles granulentos con aires de doctores? No Marx, no Humanidad, no hombrecito. ¡No eres Dios! Eres un ser destinado a la muerte. Con apetencias divinas quizá, pero incapaz, por vos mismo, de saciarlas. “ El hombre quiere hacerse Dios ”, decía Sartre, pero como “ irremediablemente encaminado a la muerte, pasión inútil es ”. ¡Tontos! ¿Por qué tanto satánico orgullo? Y, siendo evidente que el hombre no puede hacerse Dios, ¿por qué no aceptan, entonces, que Dios pueda hacerse hombre? Toda esa felicidad que ansían, esa divinidad que pretenden, esa saciedad que buscan, esa seguridad que se les escapa, ese instinto de supervivencia e inmortalidad que se rebela contra el tiempo, si ven que no puede actuarse desde el hombre ¿por qué no aceptarlo como don del cielo? No puedes lograr la felicidad, la plena, la definitiva. No puedes hacerte Dios por tus pequeñas fuerzas, con tus solos esfuerzos. Pero puedes hacer algo mucho más fácil: aceptar el don. Y eso es Navidad: Dios que se hace hombre –no el hombre que se hace Dios, como proclama enloquecida e irrealista la revolución moderna engañando a las masas-. Natividad: Dios que inyecta su poder de Vida, de inmortalidad, de plena felicidad en la carne humana y la hace –ahora sí- capaz no solo de aspirar, sino de conseguir su divinización. No por sus propias fuerzas, no por sus obras, no por sus revoluciones o por su ciencia, sino por la fe en el Dios que duerme hoy en el regazo cálido de María.
Ese es el mensaje de verdadera alegría de la Navidad: Dios se ha hecho hombre. El Verbo ha transformado un pedazo de carne humana en su propio Yo divino y la ha hecho puente –pontífice- entre el tiempo y la eternidad. Por medio de ese cuerpo humano, por medio de ese hombre, Jesús, -mediando sus gestos de hombre prolongados en la Iglesia y los Sacramentos- yo, vos, aquel, todos los que quieran, en la fe, pueden vencer al tiempo, derrotar a la caducidad, vencer a la muerte. En Cristo tus acciones de hombre, tus vivires terrenos, tus bregas y tus trabajos, tus dichas y tus éxitos, no van a hundirse en las neblinas del pasado que se borra en la memoria lábil del cerebro humano, sino que se inscriben para siempre en la eternidad. En Él nada es pasado; nada se pierde, ni envejece, ni caduca, todo se construye para siempre. Y, en Él -que no solo ha asumido nuestras dichas, sino y privilegiadamente nuestros dolores, nuestras penas, nuestros fracasos, nuestra muerte- todo, aún lo más terrible, lo más horrendo, lo más frustrante, es capaz de hacerse hueco, oquedad, recipiente, donde Él derrame el oro de Su divina felicidad. Por eso Navidad es alegría. Porque Dios acaba de hacerse hombre. Si te tomas de la mano de ese hombre –todavía, hoy, de ese niño- podrás, si, hacerte Dios. Allí está, en los brazos de la Virgen. Te sonríe, te llama. Dios se te entrega. Quiere darte felicidad y Vida. Tómalo en tus brazos. ¡Es tan fácil! Cree. Y dile simplemente que “sí”. |