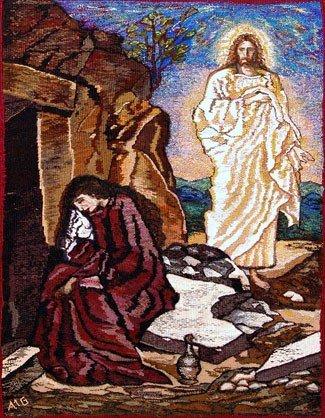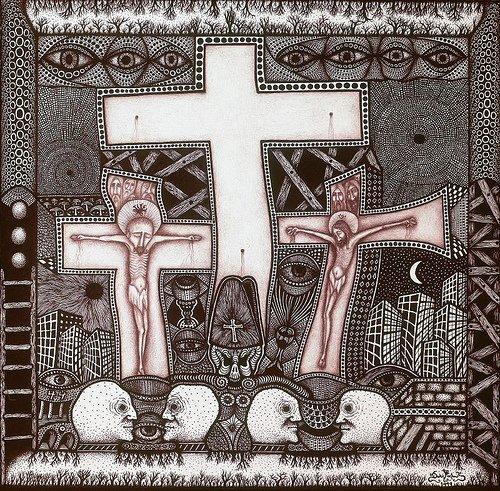Sermones de pascua
Pbro. Gustavo E. PODESTÁ
1980 - Ciclo C VIGILIA PASCUAL SERMÓN Otra vez más, en esta sagrada noche, la más sagrada de todo el año cristiano, el sucesor de Pedro, los sucesores de los Apóstoles y nosotros -los sacerdotes que colaboramos con ellos- nos reencontramos obligadamente con nuestro deber mas primordial, santo y alegre que es anunciar la Resurrección de Cristo. Durante el año, urgidos por los problemas inmediatos o ganados por el mundo, quizá podemos olvidarnos o soslayar, sin darnos cuenta, el misterio de Pascua y vivir o predicar el cristianismo reduciéndolo, humanizándolo. Así escuchamos reunirse a los Obispos para tratar problemas mundanos, ocuparse de las leyes sindicales, ponderar a la OEA o a la Unesco, debatir sesudamente sobre los derechos humanos o sobre la reforma agraria. O iremos a nuestros templos y nos encontraremos con el cura simpaticón que nos hablará de las bondades del amor universal, pura sonrisa y besos, o de sociales reivindicaciones. Y, rodeando las palabras potentes y graves de la Consagración, que reeditan, objetivamente, en el altar, el misterio tremendo, nos distraerán con chácharas e improvisaciones, mientras cantiñas y soniquetes guitarrescos sumirán el ambiente en vulgaridad y sensiblería. Como mucho, se nos hablará de moral, se nos darán buenos consejos de convivencia humana, se nos incitará a portarnos bien, a ser buenos –y ¡falta que nos hace!, por supuesto-. Se nos predicará, mal o bien, el Jesús que aparece en el evangelio antes de resucitar. Y esto es bueno, por cierto. Pero nunca olvidemos que el núcleo más basilar, enjundioso, solemne y urgente del mensaje cristiano; el que constituía el meollo de la predicación de los apóstoles y constituye la entraña de la predicación de la Iglesia, es aquello que proclamó Pedro en su primer discurso después de Pentecostés: “ A Jesús Nazareno, que vosotros matasteis clavándole en la cruz, a este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido para derramarlo sobre vosotros ”.
No. El cristiano no es un mensaje de moral cualquiera, tipo Confucio. Ni una soflama revolucionaria a lo Che Guevara. Ni una fórmula de perfección humana al modo de la virtud o ‘sofrosine' griega, aristotélica. No, tampoco, una promesa de la inmortalidad a lo Platón; ni una oferta de futuros deleites paradisíacos sembrados de huríes a lo Mahoma; ni de interminables reencarnaciones y aparecerse de espíritus a lo Escuela Basilio. No, tampoco, un enseñar a enfrentar serenamente el dolor y la muerte a lo estoico –Crisipo, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio-. Ni un huir del dolor ni desear ningún placer en el Nirvana, a lo Buda. O, para no sufrir, identificar el bien y el mal, la vida y la muerte, el ser y la nada, a lo yoga. El cristianismo no es solo ni principalmente una moral; ni promete paraísos terrenos y, estrictamente, tampoco la inmortalidad. No nos enseña a huir del dolor y de la muerte. El cristianismo es mucho más. Es la divinización, en Cristo, de todo el hombre, a través del dolor y de la muerte del Viernes Santo, para, en Jesús Resucitado, ofrecernos el acceso no a la ‘inmortalidad', sino, más allá de cualquier vitalidad humana en tiempo indefinido e interminable, al pleno goce de la Eternidad, en la cual la Trinidad Santa fruye la posesión de la existencia infinita de Su Divinidad. El Cielo no es un progreso a una vida humana más perfecta, sin dolores, ni enfermedades, ni trabajos, ni muertes, puras vacaciones, cuerpos jóvenes y tostados, Pinamares y Bariloches. Es muchísimo más: es la transformación del hombre en ser divino. Es el estallido de nuestro involucro de humanas crisálidas para emprender el vuelo trinitario. Es el romper la ampolla de perfume para que pueda expandirse por la eternidad. Por eso hay que desertar lo humano, el límite, la crisálida, el tiempo, el cuerpo. Por eso hemos de dejar de aferrarnos a lo pequeño, abandonar nuestro querer quedarnos en la ampolla, en el vientre materno, para poder renacer a esa eternidad. De allí que lo que constituye nuestro límite, lo que desilusiona todas nuestras aspiraciones humanas, lo que nos hace constatar la vanidad y endeblez de toda mundana felicidad o perfección, es decir el pecado y el dolor y los odios y las envidias y las angustias, todo eso, en Cristo, es capaz, al mismo tiempo, de hacer elevar nuestros ojos a lo que ha de constituir nuestra verdadera meta y ambición, el Cielo. Y, desde este anhelo celeste, no temer a la muerte, ni a la renuncia, porque dejar lo humano, en el misterio de la Pascua, es condición para alcanzar lo divino y, en lo divino, volver a recuperar -magnificado, sublimado, resucitado- todo lo que se había dejado de lo humano. Sí, allí, en el límite de la nada, en el borde del abismo a que lo precipitaron los pecados y todos los dolores, angustias, fracasos y penas de la humanidad, allí en la muerte, como casi necesitando de esa nada, de ese polvo, para crear la nueva humanidad, el segundo Adán, allí se arroja el mismo Dios, el Verbo. Y, en el mismo casi fondo del precipicio a donde lo llevan todos nuestros dolores y pecados es de donde todavía resuena tremenda en nuestros oídos la queja desgarrada de su angustia suprema: “ Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado ”. Allí, en brutal batalla, en la oscuridad y la casi desesperanza, Cristo realiza el supremo gesto de entrega, la voluntaria aceptación de todo ese dolor y esa muerte, y logra, para Él y para nosotros, la Victoria. Desde entonces, por la fuerza de Cristo, no habrá dolor, ni mal, ni sufrir, ni fracaso, ni lágrima, ni sangre, ni muerte, que no pueda transformarse en camino de triunfo y de vida sublimada. Cada uno de nuestros dolores, aflicciones, mesticias, amarguras, soledades, agonías, aceptadas, entregadas -en Cristo-, inmediatamente, serán transformadas en Vida divina. Y aquel límite extremo de lo humano que es la muerte, en donde todo hemos de dejar -querámoslo o no- también aceptada en Cristo, es negocio pingüe, intercambio rockefelleresco, por y para la eternidad. Sí. Porque en lo humano no cabe lo divino y Dios quiere para ti lo divino, lo mejor, por eso, tarde o temprano, tendrás que dejar lo humano. Pero, como en lo divino cabe lo humano, por eso resucitarás. Por ello, hoy, en Pascua, misterio del triunfo alegre de Cristo sobre y a través de la muerte, que lo ha sublimado a la derecha del Padre, nosotros, cristianos, paradójicamente, en alegría, en la renovación de nuestras promesas bautismales, vamos a volver a aceptar la muerte.
Eso fue nuestro bautismo, como oímos decir a Pablo en la epístola de esta noche: “ en el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo resucitó, también nosotros llevemos una vida nueva. ” Y porque en el bautismo aceptamos, anticipándola, nuestra muerte, por eso, desde entonces, germina ya en nosotros la Vida divina. Eso es el misterio de la Pascua y su mensaje. Cristianos por el bautismo, somos hombres resucitados, divinizados. No solamente humanos. Divinos, hermanos del Señor, capaces de vivir la alegría de todo lo bueno, pero aprovechando también, para crecer, todo lo malo, todo lo penoso. Ansiando la alegría eterna del Señor. Felices pascuas. |